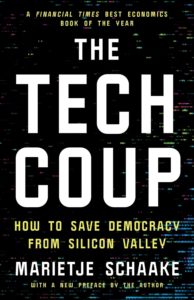
Hay una manera de entender The Tech Coup sin caer en la caricatura habitual de “Big Tech mala, políticos buenos”. Marietje Schaake no escribe un panfleto contra Silicon Valley. Escribe, más bien, un libro sobre cómo las democracias han ido cediendo competencias reales —capacidad de decidir y capacidad de ejecutar— a actores privados que no están diseñados para rendir cuentas como lo hace un Estado. Y lo inquietante no es que esas empresas tengan influencia. Es que, en muchos ámbitos, se han vuelto infraestructura de gobernanza.
El “golpe” del título no es una metáfora grandilocuente, sino una descripción de proceso: cuando el poder se desplaza, no hace falta un día concreto, ni una proclamación, ni un “nuevo régimen”. Basta con que, año tras año, las decisiones importantes se tomen por contratos, stacks tecnológicos, términos de servicio, dependencias cloud, algoritmos opacos y puertas giratorias. En ese escenario, la democracia no desaparece. Se queda… pero con menos palancas de las que cree tener.
Un poder que no se parece al poder de antes
Durante mucho tiempo, el poder político era fácil de señalar: un parlamento, un ministerio, una policía, un tribunal. Había procedimientos imperfectos, sí, pero existían reglas: publicidad, recursos, controles cruzados, límites constitucionales. El poder tecnológico, en cambio, funciona como un gas: se infiltra en todas partes y, cuando quieres señalarlo, se ha distribuido por el sistema.
Schaake insiste en un punto que suele perderse en el debate público: la tecnología no es solo “un sector”. Es una capa transversal que atraviesa seguridad, economía, educación, sanidad, defensa, justicia, elecciones, infraestructuras críticas. Si esa capa está en manos privadas sin obligaciones equivalentes a las de lo público, lo que estás haciendo —aunque no lo digas así— es privatizar parte de la capacidad de gobierno.
Y esa privatización tiene un rasgo especialmente corrosivo: la asimetría. Asimetría de información (la empresa sabe, el Estado intuye), asimetría de talento (la ingeniería se concentra donde se paga más), asimetría de velocidad (la empresa despliega, la administración tramita), asimetría jurídica (contratos y propiedad intelectual como murallas), asimetría de lenguaje (cuando te hablan en términos técnicos, tu margen de decisión se encoge). En conjunto, la política acaba pareciendo un espectador con derecho a pataleta.
Externalizar no es neutral: es ceder soberanía
Una de las intuiciones más fuertes del libro es esta: cuando un gobierno compra tecnología para hacer funciones públicas, no está comprando “herramientas”. Está comprando reglas embebidas. La tecnología trae consigo supuestos: qué se mide, qué se optimiza, qué se considera “riesgo”, cómo se clasifica a la gente, qué se prioriza cuando hay trade-offs.
Piensa en algo tan prosaico como un sistema de contratación pública o de evaluación de fraude. O en algo tan explosivo como reconocimiento facial en espacios públicos. En todos esos casos, hay decisiones políticas disfrazadas de ingeniería. El problema no es que existan modelos, bases de datos o automatizaciones. El problema es que, a menudo, nadie puede auditar en serio qué hacen, ni explicar por qué, ni garantizar mecanismos de reparación cuando se equivocan. Es decir: se rompe el triángulo democrático de manual —transparencia, rendición de cuentas, y posibilidad de recurso— y lo sustituimos por “confía, es un proveedor”.
Schaake lo plantea con una crudeza útil: si una administración no puede explicar sus decisiones, o si no puede corregirlas con rapidez y justicia, la legitimidad se erosiona. Y la erosión no es abstracta. Es el ciudadano que no entiende por qué le deniegan un servicio, la comunidad que se siente vigilada, el periodista que choca contra un muro de opacidad, el juez que recibe un informe “técnico” con aura de verdad matemática.
Cuando la seguridad se privatiza, la política se vuelve rehén
Hay un territorio especialmente delicado donde el “golpe” se nota más: la seguridad. Schaake presta mucha atención a una industria que vive bien en la penumbra: herramientas de vigilancia, spyware comercial, capacidades de intrusión, empresas que venden “soluciones” a Estados —y a veces a actores menos presentables—. No hace falta entrar en tecnicismos para entender el punto: si capacidades propias de inteligencia o policía se compran en el mercado, entonces el control democrático se complica por definición. Porque el secreto se mezcla con el negocio, y el negocio no está diseñado para la prudencia institucional.
Además, aparece un fenómeno perverso: el Estado se vuelve dependiente de una cadena de suministros técnica que no controla. Si mañana un proveedor decide cortar el servicio, o si una empresa cambia las condiciones, o si una plataforma se convierte en el canal de comunicación imprescindible en una crisis, la soberanía se vuelve negociable. Y una democracia con soberanía negociable es una democracia que funciona “hasta nuevo aviso”.
Esto no convierte al Estado en víctima inocente. Schaake es bastante incisiva con las responsabilidades públicas: muchos gobiernos han preferido externalizar porque era barato, rápido, políticamente vendible y administrativamente cómodo. La pregunta que deja flotando es incómoda: ¿cuántas veces la promesa de eficiencia ha servido de excusa para no construir capacidad propia?
La trampa de la autorregulación: ética como marketing
El libro también carga contra un fetiche reciente: la idea de que todo esto se arregla con “principios éticos” y compromisos voluntarios. Schaake no niega que haya gente bienintencionada en las empresas. Lo que dice es más sencillo: la ética sin enforcement es un departamento de comunicación. Puede mitigar daños puntuales, puede mejorar prácticas internas, pero no sustituye a lo que hace que una democracia sea una democracia: límites claros, sanciones reales, supervisión independiente, separación de poderes.
Es una crítica que conviene escuchar porque en el debate sobre IA, privacidad o moderación de contenidos se repite el mismo patrón: se anuncia una “carta de principios”, se crea un “consejo asesor”, se publica un “informe de transparencia” con métricas escogidas… y, mientras tanto, el sistema de incentivos no cambia. Si el modelo de negocio empuja a capturar atención, extraer datos, crecer a toda costa o vender capacidad de vigilancia, los principios quedan como decoración.
Lo interesante es que Schaake no pide una cruzada moral. Pide algo más aburrido y, por eso mismo, más eficaz: regular como regulamos los medicamentos, los coches o las finanzas. No porque sean idénticos, sino porque comparten una idea: cuando hay riesgo sistémico y asimetría brutal, el mercado por sí solo no genera garantías suficientes.
¿Qué significa “recuperar la democracia” en lo digital?
Aquí es donde el libro se vuelve pragmático. Schaake propone un cambio de enfoque: dejar de discutir solo sobre “lo que deberían hacer las empresas” y pasar a discutir sobre qué capacidades debe tener el sector público para no operar a ciegas.
Hay una propuesta que atraviesa muchas páginas: si un proveedor presta un servicio que afecta a derechos o a decisiones públicas, debería estar sometido a obligaciones de rendición de cuentas equivalentes. No puede ser que el Estado esté obligado a dar explicaciones, pero el proveedor se esconda detrás del secreto comercial. No puede ser que se pueda impugnar una decisión administrativa, pero no se pueda ni ver cómo se generó la recomendación algorítmica que la motivó. No puede ser que “subcontratar” sirva como atajo para desactivar controles.
Otra idea que aparece con fuerza es la necesidad de un “músculo” técnico dentro de las instituciones democráticas. No hablo de tener cuatro expertos dispersos en un ministerio, sino de construir algo parecido a un servicio público de conocimiento tecnológico: capaz de evaluar sistemas, auditar riesgos, redactar estándares, negociar contratos sin ingenuidad y supervisar con continuidad. Una democracia que no entiende la tecnología con la que gobierna está, en el fondo, gobernando por delegación.
Y luego está el tema de la infraestructura. En el imaginario colectivo, lo digital es etéreo: la nube, la plataforma, la app. Pero lo digital también es físico: centros de datos, energía, agua, cables, chips, logística, dependencia de proveedores globales. Schaake empuja a mirar ese plano porque ahí se juega poder real. Cuando la infraestructura es crítica, el argumento de “esto es un asunto privado” se vuelve frágil. Es como decir que la red eléctrica es un “producto” y no un bien estratégico.
La tentación de la solución fácil… y por qué no funciona
Llegados a este punto, mucha gente quiere una salida rápida: romper monopolios y listo; nacionalizar plataformas y listo; prohibir tecnologías problemáticas y listo. El libro es más sobrio. No porque sea tibio, sino porque entiende que el poder tecnológico es modular: se fragmenta, se desplaza, se reconfigura. Puedes regular una plataforma y que el problema migre a la capa de infraestructura; puedes atacar una empresa y que aparezcan veinte proveedores más pequeños haciendo lo mismo en silencio. Por eso la respuesta que sugiere es institucional, no solo punitiva.
Eso incluye un cambio cultural: dejar de tratar el progreso tecnológico como algo inevitable al que solo cabe adaptarse. Schaake no propone frenar la innovación por deporte. Propone recuperar una pregunta que la política se ha auto-prohibido: “¿esto conviene y bajo qué condiciones?”. No “¿se puede?”, ni “¿lo hacen otros?”, ni “¿cuánto creceremos?”. Conviene. Bajo qué condiciones.
En el fondo, el libro te obliga a mirar el presente con menos ingenuidad. La democracia no se rompe solo por populismos o por desinformación. También se erosiona cuando renuncia a gobernar en serio los sistemas que estructuran la vida cotidiana.
Por qué The Tech Coup se lee como un libro sobre nosotros
Aunque Schaake escribe con un foco evidente en Estados Unidos y en el ecosistema de Silicon Valley, el diagnóstico resuena perfectamente en Europa —quizá con matices—. Aquí tenemos un instinto regulatorio más desarrollado, sí, pero también una dependencia tecnológica enorme y una cierta tendencia a creer que “si regulamos bien, ya está”. El libro te recuerda que regular sin capacidad de ejecución es otra forma de teatro.
Y hay un mensaje que, leído en 2026, suena casi como advertencia: si la política solo llega al final —cuando ya hay escándalo, cuando ya hay daño, cuando ya hay captura— entonces siempre irá a remolque. Recuperar control exige anticipación, inversión pública en competencias, y una ciudadanía menos hipnotizada por la estética del “disruption”.
Schaake no promete una utopía. Lo que propone es una normalización: que el poder tecnológico, cuando actúa como poder político, tenga frenos políticos. Que la democracia no sea una capa ceremonial encima de un sistema operativo privado.
Y quizá esa sea la frase que mejor resume el libro: no se trata de “salvarnos de la tecnología”. Se trata de salvar la democracia de nuestra costumbre de delegar lo difícil en manos de quien no está obligado a responder ante nadie. Si seguimos externalizando gobernanza a golpe de contrato y de plataforma, el “golpe” no será un evento. Será el estado normal de las cosas.
