En un momento histórico donde la inmediatez digital domina nuestras vidas y la comunicación se fragmenta en píldoras de contenido efímero, la obra “Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad” de Lola López Mondéjar emerge como una reflexión necesaria y oportuna.
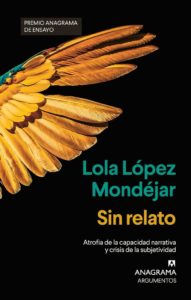
Publicado en 2024 y galardonado con el prestigioso Premio Anagrama de Ensayo, este libro no es solo un análisis académico, sino una llamada de atención sobre un fenómeno que afecta profundamente nuestra forma de ser y estar en el mundo: la progresiva pérdida de nuestra capacidad para construir relatos coherentes sobre nosotros mismos y nuestra experiencia.
López Mondéjar, psicoanalista y escritora, parte de su experiencia clínica para diagnosticar una “enfermedad” cada vez más extendida, especialmente entre los nativos digitales: la dificultad para articular un relato propio, para dar sentido y continuidad a la experiencia vital. Esta atrofia narrativa, lejos de ser un problema meramente lingüístico, refleja transformaciones profundas en nuestra cognición, nuestra afectividad y nuestra capacidad para construir identidad.
La relevancia de esta obra radica en su capacidad para conectar fenómenos aparentemente dispares: desde la adicción a las pantallas hasta la polarización política, desde la crisis de salud mental juvenil hasta el auge de los populismos. Todos estos problemas contemporáneos pueden leerse, según la autora, como síntomas de una misma crisis: la del sujeto narrativo.
En tiempos donde las grandes tecnológicas compiten por cada segundo de nuestra atención y donde la reflexión pausada parece un lujo inalcanzable, este ensayo nos invita a detenernos y preguntarnos: ¿qué estamos perdiendo cuando perdemos la capacidad de narrar? ¿Qué implicaciones tiene esta pérdida para nuestra humanidad? Preguntas incómodas pero esenciales para comprender las transformaciones que, silenciosamente, están reconfigurando nuestra forma de ser humanos en el siglo XXI.
La narrativa como esencia humana
Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sido un contador de historias. Las pinturas rupestres, los mitos fundacionales, las epopeyas clásicas o las novelas modernas son manifestaciones de esta necesidad fundamental de dar sentido a la experiencia a través del relato. Narrar no es simplemente contar lo que nos pasa, sino ordenarlo, interpretarlo y dotarlo de significado.
La capacidad narrativa resulta esencial para la construcción de la identidad. Como señalaba el filósofo Paul Ricoeur, nos constituimos como sujetos a través de las historias que contamos sobre nosotros mismos. El “yo” no es una entidad fija y predeterminada, sino una construcción narrativa en constante elaboración.
López Mondéjar, desde su doble perspectiva como psicoanalista y escritora, detecta en su consulta un fenómeno cada vez más extendido: pacientes, especialmente jóvenes, incapaces de articular un relato coherente sobre sí mismos. Sus historias aparecen fragmentadas, como una sucesión de anécdotas sin conexión, sin un “yo” que les dé continuidad y sentido.
Más allá de un problema de expresión
Esta dificultad para narrarse va mucho más allá de un simple problema de expresión verbal. No se trata solo de que falten palabras, sino de que falta el pensamiento mismo que debería articularse en esas palabras. La atrofia narrativa refleja un vaciamiento del mundo interior, una merma del pensamiento crítico y un ocaso de la imaginación.
El problema resulta especialmente acuciante entre los nativos digitales, aquellos que han crecido en un entorno dominado por las pantallas y las redes sociales. Paradójicamente, en una época en que se nos anima constantemente a hablar de nosotros mismos, a exhibir nuestra vida en Instagram o TikTok, la capacidad de construir un relato significativo sobre quiénes somos se encuentra en crisis.
El capitalismo de la atención y sus efectos
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? López Mondéjar sitúa esta crisis narrativa en el contexto del llamado “capitalismo de la atención“, un sistema económico que convierte nuestra capacidad de atender en su principal mercancía. Las grandes corporaciones tecnológicas compiten ferozmente por capturar cada segundo de nuestra atención, bombardeándonos con estímulos constantes diseñados para mantenernos enganchados.
Este entorno hiperconectado y sobresaturado de información tiene consecuencias profundas en nuestra cognición:
- Fragmentación del pensamiento: La constante interrupción impide el desarrollo de líneas de pensamiento sostenidas y coherentes.
- Reducción de la capacidad de atención: El multitasking permanente disminuye nuestra capacidad para concentrarnos en una sola tarea.
- Empobrecimiento del lenguaje: La comunicación digital favorece mensajes breves, simplificados y estandarizados.
- Inmediatez y presentismo: La tiranía del ahora dificulta establecer conexiones entre pasado, presente y futuro.
El resultado es lo que la autora denomina un “yo mínimo”, un sujeto con escasa autoconciencia, incapaz de conversar profundamente, de conectar con otros o de comprenderse a sí mismo. Un individuo paradójicamente desatento en la era de la economía de la atención.
Analfabetismo afectivo y crisis de la empatía
Una de las consecuencias más preocupantes de esta atrofia narrativa es lo que podría denominarse “analfabetismo afectivo”. La incapacidad para nombrar y articular las emociones propias dificulta enormemente su procesamiento y comprensión. Si no podemos contar lo que sentimos, tampoco podemos entenderlo ni gestionarlo adecuadamente.
Este empobrecimiento emocional afecta también a nuestra capacidad para comprender los sentimientos ajenos. La empatía requiere imaginación narrativa, la habilidad de ponerse en el lugar del otro, de imaginar su historia. Sin esta capacidad, las relaciones humanas se vuelven superficiales y utilitarias.
En el ámbito terapéutico, esta dificultad plantea desafíos inéditos. El psicoanálisis y otras terapias basadas en la palabra parten de la premisa de que narrar la propia historia tiene efectos curativos. ¿Qué ocurre cuando el paciente no puede construir ese relato? López Mondéjar observa cómo muchos jóvenes llegan a consulta con un sufrimiento real pero innombrable, incapaces de articular verbalmente lo que les ocurre.
Implicaciones políticas y sociales
La crisis de la capacidad narrativa trasciende lo individual para convertirse en un problema social y político. La construcción de comunidades, la acción colectiva y la democracia misma dependen de nuestra capacidad para elaborar relatos compartidos.
El ciudadano incapaz de narrarse a sí mismo difícilmente podrá participar en la elaboración de narrativas colectivas. Sin relatos que den sentido a la experiencia común, la sociedad se fragmenta en individuos aislados, consumidores pasivos más que ciudadanos activos.
Este vaciamiento narrativo favorece, además, la proliferación de relatos simplistas y autoritarios. Ante el vacío de sentido, los discursos populistas ofrecen explicaciones sencillas y chivos expiatorios para problemas complejos. La incapacidad para elaborar narrativas críticas y matizadas nos hace vulnerables a la manipulación.
¿Somos hoy menos humanos?
La pregunta más inquietante que plantea el ensayo de López Mondéjar es si esta atrofia narrativa nos está haciendo menos humanos. Si, como sostienen muchos antropólogos y filósofos, la capacidad de contar historias es uno de los rasgos definitorios de nuestra especie, ¿qué ocurre cuando esta capacidad se deteriora?
No se trata de caer en un determinismo tecnológico ni de demonizar las herramientas digitales. Las tecnologías no son intrínsecamente buenas o malas, pero tampoco son neutras. Configuran nuestras formas de pensar, sentir y relacionarnos de maneras que apenas comenzamos a comprender.
Recuperar la capacidad narrativa
Frente a este panorama, ¿qué podemos hacer? López Mondéjar no ofrece soluciones mágicas, pero sí algunas pistas para recuperar nuestra capacidad narrativa:
- Cultivar espacios de silencio y reflexión: Frente a la hiperconectividad, necesitamos momentos de desconexión que permitan el diálogo interno.
- Recuperar la lectura profunda: La inmersión en textos complejos ejercita nuestra capacidad de atención sostenida y enriquece nuestro mundo interior.
- Fomentar la conversación significativa: Más allá del intercambio de información, necesitamos diálogos que permitan la exploración conjunta de ideas y sentimientos.
- Revalorizar la escritura personal: Diarios, cartas, ensayos personales… formas de escritura que nos obligan a ordenar y dar sentido a nuestra experiencia.
- Educar en la narratividad: Desde la infancia, debemos cultivar la capacidad de contar y entender historias, no solo como entretenimiento sino como herramienta cognitiva fundamental.
La crisis narrativa que atravesamos no es inevitable ni irreversible. Como toda crisis, contiene también una oportunidad: la de repensar nuestra relación con la tecnología, con el lenguaje y con nosotros mismos.
En un mundo que parece empeñado en reducirnos a datos, en fragmentar nuestra experiencia en píxeles y clics, recuperar la capacidad de narrar se convierte en un acto de resistencia. Porque sin relato no hay sujeto, y sin sujetos conscientes y críticos no hay futuro para la democracia ni para lo más valioso de nuestra humanidad.
El ensayo de López Mondéjar nos invita precisamente a eso: a recuperar nuestra voz narrativa, a reconquistar la capacidad de contar y contarnos. No como un lujo cultural, sino como una necesidad vital. Porque, en definitiva, somos las historias que nos contamos. Y un mundo sin historias sería un mundo deshumanizado, un desierto de sentido donde la vida quedaría reducida a mera supervivencia biológica.
