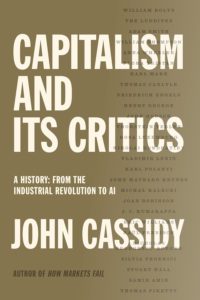
Vivimos en una época de incertidumbre estructural. Las crisis se suceden, unas tras otras, sin dar tiempo a respirar. La Gran Recesión de 2008, la pandemia global, el colapso climático en cámara lenta, las disrupciones tecnológicas aceleradas por la inteligencia artificial… todo parece apuntar a un sistema que ya no sabe cómo sostenerse sin implosionar. Pero lo cierto es que esta sensación de crisis no es nueva. Ya estaba ahí en los inicios de la Revolución Industrial, cuando los primeros obreros comenzaban a intuir que el “progreso” tenía un precio humano que solo ellos pagarían.
En Capitalism and Its Critics, el periodista John Cassidy —conocido por su trabajo en The New Yorker— nos ofrece un recorrido brillante y accesible por más de dos siglos de pensamiento crítico sobre el capitalismo. Lo que encuentra no es una sucesión de quejas circunstanciales, sino una constelación de argumentos que, pese a los cambios de época, se repiten con una regularidad inquietante. Como si el sistema, en lugar de resolver sus fallas, simplemente hubiese aprendido a adaptarlas.
Más allá del relato dominante
La historia del capitalismo suele contarse como una epopeya del ingenio humano: del trueque a la fábrica, del telar a la inteligencia artificial. Pero Cassidy elige otro camino. En lugar de seguir el relato del progreso inevitable, decide escuchar a quienes, desde dentro y desde fuera, han alzado la voz para denunciar las contradicciones del sistema. No como una nostalgia por modelos económicos pasados, sino como un intento de comprender por qué seguimos atrapados en una estructura que, según sus críticos, no puede ofrecer bienestar sin exclusión.
Lo más sorprendente de esta genealogía crítica no es su diversidad ideológica —hay marxistas, feministas, anarquistas, reformistas cristianos, ecologistas gandhianos— sino su coherencia en el diagnóstico. Las acusaciones clave al capitalismo no han cambiado tanto desde el siglo XIX: que es desalmado, explotador, inestable, conquistador, que necesita crisis para renovarse y que convierte todo —incluidas las personas— en mercancía.
La gran ficción del mercado libre
Uno de los mitos que Cassidy desmonta con más fuerza es el del “mercado libre”. La idea de que la economía capitalista funciona gracias a la libre competencia entre individuos racionales es, en el mejor de los casos, una simplificación. En el peor, una mistificación interesada. El propio Engels ya señalaba en el siglo XIX que la libertad de contrato entre empresario y trabajador era una ficción: el obrero, despojado de medios de vida, no tenía otra opción que vender su fuerza de trabajo. ¿Qué libertad hay cuando la única alternativa es el hambre?
Cassidy amplía este análisis mostrando cómo la “libertad” del capitalismo moderno se sostiene sobre coerciones mucho más profundas: coloniales, raciales, patriarcales. El desarrollo del capitalismo industrial no habría sido posible sin el saqueo colonial, sin la esclavitud, sin el trabajo forzado, sin el disciplinamiento de los cuerpos a través del hambre, la deuda y la violencia. La historia de la Compañía Británica de las Indias Orientales, por ejemplo, ilustra cómo las grandes corporaciones modernas nacieron del cruce entre economía y violencia estatal.
Pensadores sepultados, ideas necesarias
Una de las virtudes del libro es que no se limita a los “sospechosos habituales” del pensamiento crítico. Marx, sí. Pero también otros nombres menos conocidos que aportan matices y horizontes que el pensamiento marxista clásico no siempre supo integrar.
William Thompson, por ejemplo, socialista irlandés del siglo XIX, proponía un modelo de producción cooperativa y repartición equitativa de ingresos, adelantándose a las propuestas contemporáneas de economía solidaria.
Flora Tristán, una voz radicalmente moderna en su tiempo, comprendió que el feminismo y el socialismo eran inseparables. En sus viajes por la Inglaterra industrial, documentó la degradación de la vida obrera y propuso un sindicato universal. Pero su gran aportación fue advertir que sin la liberación de las mujeres —y del trabajo no reconocido que realizaban— no era posible hablar de justicia económica real.
J. C. Kumarappa, economista indio y discípulo de Gandhi, formuló una visión de economía ecológica basada en la autosuficiencia, la ética y el respeto a los ritmos naturales. Su crítica apuntaba al daño estructural que el capitalismo causaba en las comunidades rurales, no solo por explotación directa, sino por erosión cultural y ecológica.
Eric Williams, historiador y político caribeño, fue de los primeros en señalar la relación directa entre esclavitud y acumulación capitalista en Europa. Según Williams, el comercio esclavista no fue un “error” del sistema, sino una de sus condiciones de posibilidad.
Estas voces —muchas veces ignoradas en los manuales de economía— no ofrecen respuestas fáciles, pero sí recordatorios fundamentales: que el sistema no es neutro, que tiene historia, y que esa historia está manchada de violencia.
Un sistema adicto a la crisis
Una de las ideas más poderosas que atraviesa el libro es que el capitalismo necesita de las crisis para funcionar. No son anomalías. Son parte del mecanismo. “El capitalismo siempre está en crisis, recuperándose de una o preparándose para la siguiente”, dice Cassidy. Y esa descripción resuena con fuerza en el presente.
Cada gran crisis revela las mismas dinámicas: las pérdidas se socializan, los beneficios se privatizan. Los Estados rescatan bancos, subvencionan empresas, inyectan liquidez… mientras la población soporta austeridad, desempleo, recortes. La fe en el “libre mercado” desaparece mágicamente cuando el sistema tambalea. Entonces sí: intervencionismo, nacionalizaciones parciales, subsidios.
¿No es esta una contradicción fundacional? Un sistema que presume de autorregularse, pero que necesita muletas estatales cada vez que se cae. Una arquitectura inestable, diseñada para beneficiarse del caos.
El trabajo que sostiene todo (y no se ve)
Otra dimensión estructural —y silenciada— del capitalismo es su dependencia del trabajo no remunerado, especialmente el trabajo doméstico y de cuidados. Cassidy retoma aquí una larga tradición feminista que ha señalado cómo el capitalismo necesita que alguien limpie, cocine, cuide, acompañe… sin cobrar por ello.
Este trabajo, mayoritariamente realizado por mujeres, no aparece en las estadísticas de productividad ni en los balances empresariales, pero sin él nada funcionaría. Es el suelo invisible sobre el que se sostiene la economía formal. Y sin embargo, permanece excluido del análisis económico dominante.
No es una omisión inocente. Reconocer este trabajo como parte esencial del sistema implicaría reconfigurar completamente nuestras nociones de valor, productividad y justicia.
Capitalismo digital: más de lo mismo, pero más rápido
¿Qué hay del presente? ¿La digitalización, la inteligencia artificial, las plataformas, representan un nuevo modelo económico? Cassidy no se deja llevar por la fascinación tecnocrática. Su diagnóstico es claro: el capitalismo digital no representa una ruptura, sino una intensificación de las tendencias históricas del sistema.
Las plataformas tecnológicas concentran poder, extraen valor de los datos, imponen condiciones laborales precarias y colonizan esferas antes ajenas al mercado. La desigualdad ya no solo es económica, sino también informacional. ¿Quién controla los algoritmos, las infraestructuras, las reglas del juego?
Lejos de humanizar la economía, la tecnología está siendo utilizada para profundizar su lógica: más eficiencia, más explotación, más concentración. Los ganadores se lo llevan todo. Y el resto… se adapta como puede.
¿Reforma o colapso?
El libro no evita una de las preguntas más incómodas: ¿es posible reformar el capitalismo o estamos ante un sistema que inevitablemente colapsará bajo su propio peso?
Cassidy explora esa tensión histórica entre reforma y revolución. Por un lado, el capitalismo ha demostrado una capacidad notable para reinventarse. Ha sobrevivido a guerras, depresiones, pandemias, revoluciones. Ha adoptado formas muy distintas según el contexto.
Por otro, las contradicciones estructurales persisten: la desigualdad, la exclusión, la mercantilización de la vida. Y hoy, frente a desafíos como el colapso climático o la automatización masiva del empleo, cabe preguntarse si el margen de adaptación se está agotando.
Quizás no estamos ante un punto de ruptura absoluto, pero sí ante un momento bisagra. Lo que venga después dependerá, en gran medida, de las decisiones colectivas que se tomen ahora.
Pensar el futuro con el pasado
Capitalism and Its Critics no es un manifiesto revolucionario ni una denuncia apocalíptica. Es, sobre todo, un ejercicio de memoria. Una invitación a mirar atrás para entender mejor el presente. A escuchar voces que fueron silenciadas, pero que hoy suenan más claras que nunca.
El capitalismo no es un destino inevitable. Es un sistema histórico, construido por decisiones humanas. Y, como tal, puede ser transformado. Tal vez no de golpe. Tal vez no según los viejos modelos. Pero sí desde una reapropiación ética de lo económico, donde la dignidad, la justicia y la sostenibilidad sean más que palabras bonitas en un PowerPoint.
En tiempos donde el futuro se percibe como una amenaza, recordar que otros imaginaron mundos distintos —y que lo hicieron con rigor, valentía y esperanza— puede ser el primer paso para empezar a construirlos.
