Llevamos años viviendo dentro de un doble relato que ya ni nos sorprende. Por un lado, la promesa: superordenadores en el bolsillo, IA que redacta, traduce y diseña, y servicios que te “resuelven” la vida en dos clics. Por el otro, el suelo bajo los pies: alquileres imposibles, trabajo cada vez más frágil, ciudades tensas, infraestructuras agotadas y un clima que no negocia. Y entonces aparece la pregunta incómoda: si la tecnología es tan brillante, ¿por qué el mundo se siente tan caro, tan frágil, tan mal diseñado?
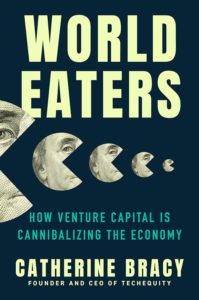
En World Eaters: How Venture Capital is Cannibalizing the Economy, Catherine Bracy propone una respuesta que no se refugia en el moralismo fácil (“la tecnología nos ha arruinado”) ni en el optimismo de folleto (“solo necesitamos más innovación”). Bracy apunta a la fontanería del sistema: al capital riesgo como estructura de incentivos. No como “financiación” neutral, sino como una industria que, de facto, ha pasado a decidir qué se construye, qué se abandona y qué se llama “progreso”.
La tesis es sencilla de decir y difícil de asumir: gran parte de la desconexión entre avance tecnológico y bienestar social no es un accidente. Es un resultado lógico de un modelo financiero que premia la captura, la aceleración y el monopolio más que la utilidad, la estabilidad o el impacto a largo plazo. No hace falta imaginar conspiraciones: basta con mirar el Excel.
La ley de potencias: el algoritmo emocional del VC
Para entender el libro hay que entrar en la lógica interna del capital riesgo. No la épica del fundador, ni el aura “visionaria” del inversor. La matemática.
El VC funciona con una premisa brutal: una minoría minúscula de éxitos paga todo lo demás. En un portfolio típico, muchas inversiones morirán; otras devolverán lo puesto; y una —la famosa “apuesta ganadora”— tiene que multiplicar tanto que compense las pérdidas y produzca retornos extraordinarios. Esa es la famosa power law.
Esto tiene un efecto corrosivo sobre lo que se considera una empresa “buena”. En la economía real, una compañía que da beneficios, paga decentemente, crece con prudencia y construye confianza es un éxito. En la economía del VC, a menudo es una anomalía: un negocio que no escala lo bastante rápido, que no “gana el mercado”, que no promete un monopolio. Y si no promete eso, no encaja.
A partir de ahí se entiende un patrón que ya hemos visto demasiadas veces. Las startups no están diseñadas para durar: están diseñadas para salir. Para venderse, para cotizar, para convertirse en un activo líquido. El resultado es una obsesión por el crecimiento acelerado que convierte muchas decisiones empresariales en decisiones de guerra: conquistar primero, arreglar después (si queda tiempo).
Y cuando tu horizonte temporal es un exit en cinco o siete años, lo que no empuje esa carrera se convierte en “grasa”: condiciones laborales, estabilidad del servicio, respeto por el entorno, relación con la ciudad, incluso el propio producto si el mercado “pide otra cosa”. La empresa deja de ser una organización que resuelve un problema y pasa a ser un vehículo de valoración.
No es casualidad que, en ese modelo, se normalicen estrategias que en cualquier otro sector sonarían a sabotaje: perder dinero a propósito para expulsar competencia, subsidiar precios hasta capturar demanda, reventar el tejido local y, una vez dentro, subir tarifas y degradar la experiencia. Cory Doctorow lo popularizó como enshittification; Bracy te muestra el motor que la alimenta: no es solo “avaricia corporativa”, es el incentivo estructural de construir monopolios rápido.
Cuando el playbook salta del software a la vida
Si todo esto se quedara en redes sociales y aplicaciones de moda, ya sería grave. El problema —y aquí el libro gana peso— es que ese playbook se ha extendido hacia sectores que no son un “mercado” cualquiera: son infraestructura. Vivienda, salud, educación, movilidad, alimentación, cuidado. Cosas donde no hay “usuarios” en abstracto, sino vidas concretas.
Bracy usa “canibalizar” con intención: el capital riesgo entra en sectores grandes, a menudo imperfectos (o directamente mal gestionados), y aplica una lógica extractiva que funciona bien en productos digitales pero se vuelve tóxica cuando afecta a derechos básicos.
- Vivienda. No hace falta mucha imaginación: algoritmos que maximizan rentas, compras masivas de activos, barrios convertidos en carteras. La vivienda deja de ser un lugar y pasa a ser una línea de rendimiento. Y cuando el activo manda, el vecino sobra.
- Trabajo y plataformas. La “innovación” de la gig economy no fue pedir un taxi desde el móvil. Eso ya existía, con otras formas. La innovación fue jurídica: reetiquetar empleo como “colaboración”, externalizar riesgos (bajas, vehículo, demanda irregular) y mantener centralizado el control del precio, la reputación y el acceso al mercado.
- Servicios públicos degradados. Cuando el transporte público o ciertos servicios se deterioran por falta de inversión, aparece la solución “ágil” financiada por VC para “llenar el hueco”. Pero lo llena a su manera: segmentando, cobrando, eligiendo dónde opera y dónde no. La universalidad se rompe en silencio.
El punto más inquietante es político: muchas de estas decisiones se toman sin proceso democrático. Cuando una startup decide llenar una ciudad de patinetes o reconfigurar flujos de movilidad, está tomando decisiones de urbanismo y espacio público. Cuando una plataforma reordena el acceso a un servicio básico, está haciendo política pública por la vía del producto. Y, sin embargo, lo tratamos como “innovación”.
La innovación que no ocurre
Hay una idea que atraviesa el libro y duele precisamente porque es difícil de medir: el coste de oportunidad. Solemos discutir el VC por lo que financia —el último delirio corporativo, la app que nadie pidió, el “Uber de X”—, pero rara vez pensamos en lo que no llega a existir porque no encaja en el retorno esperado.
El capital riesgo actúa como un filtro cultural: decide qué futuros se consideran “financiables”. Y ese filtro tiende a favorecer lo que puede escalar rápido, capturar mercado y convertirse en plataforma.
Así aparece un monocultivo. Abunda el dinero para optimizar el consumo inmediato, automatizar tareas rentables, intermediar mercados ya existentes y construir infraestructuras privadas de extracción. Y escasea para lo que requiere paciencia: tecnologías de cuidado, soluciones climáticas profundas con plazos largos, herramientas para fortalecer lo común, redes sociales que reduzcan daño en lugar de maximizar adicción, innovación cívica que no encaja en “ganar el mercado”.
Lo perverso es que, una vez instalada esa definición estrecha, el lenguaje se contamina: “innovación” pasa a significar “startup que levanta ronda”, y “éxito” pasa a significar “valoración”. No es que no existan alternativas; es que quedan asfixiadas por falta de oxígeno financiero y, a veces, por falta de prestigio.
No es un fallo del sistema: es el sistema funcionando
Bracy evita el final fácil del libro-queja. No se limita a señalar villanos; se centra en incentivos y propone cambios. Y aquí el texto se pone útil, porque desplaza la conversación del “me gusta/no me gusta Silicon Valley” a “qué reglas hacen que esto sea racional”.
Su propuesta tiene dos carriles: defensa (poner límites) y ataque (crear alternativas).
Defensa: regular lo que hoy se premia
La regulación no aparece como castigo moral, sino como actualización del contrato social para un mercado que ya no es “libre” sino estructuralmente asimétrico.
- Antimonopolio para la era digital. No basta con mirar precios: hay que mirar control de infraestructuras, efectos de red, captura de datos, dependencia de proveedores y capacidad de expulsar competencia por subsidio prolongado.
- Derechos laborales frente a la ingeniería contractual. Si el modelo de negocio depende de convertir trabajadores en “autónomos” por diseño, el problema no es el trabajador: es el diseño.
- Fiscalidad y privilegios. Bracy insiste en algo que suele pasar de puntillas: mientras sea fiscalmente más atractivo especular que construir, el dinero irá donde el incentivo sea mayor. El debate sobre el carried interest en EE. UU. es un símbolo de esa asimetría: la economía real tributa, la ingeniería financiera a menudo juega con ventaja.
Ataque: otro dinero, otras salidas, otras formas de propiedad
Aquí está la parte más fértil: si el problema es el tipo de capital, la solución no puede ser “más capital” sin cambiar su naturaleza.
- Capital paciente. Inversión que acepta retornos más moderados y horizontes más largos a cambio de estabilidad e impacto. Menos épica, más continuidad.
- Exit to Community (E2C). Mecanismos para que, cuando una empresa madura, no tenga como destino inevitable venderse a un gigante o cotizar para maximizar extracción, sino transferir propiedad a trabajadores y usuarios. No como romanticismo cooperativista, sino como una arquitectura de incentivos distinta.
- El Estado como inversor de primer riesgo. No solo regulador. La historia de internet, GPS o la investigación biomédica lo demuestra: hay innovaciones que nacen cuando el sector público asume riesgos que el capital privado evita por horizonte corto.
La idea de fondo es potente: no se trata de “parar la innovación”, sino de desengancharla de una máquina de retornos imposibles que convierte cualquier avance en un instrumento de captura.
Recuperar las riendas: por qué este libro importa
World Eaters es incómodo para el relato emprendedor estándar porque desplaza el foco del fundador heroico a la estructura que lo empuja. Y, al hacerlo, obliga a una conclusión menos épica pero más realista: la economía no es un clima que nos cae encima. Es diseño. Incentivos, leyes, fiscalidad, propiedad, regulación, modelos de financiación.
Si te interesa pensar tecnología sin tragarte el marketing, Bracy te ofrece algo valioso: un mapa para seguir el rastro del dinero. Porque a veces miramos demasiado el algoritmo y muy poco quién paga por su existencia, qué exige a cambio y qué alternativas quedan fuera del encuadre.
Y ahora qué: bajarlo a nuestro barrio
Sería cómodo leer esto como “un problema de San Francisco”. Pero basta mirar alrededor para ver versiones locales del mismo guion: presión por hipercrecer, obsesión por la valoración, servicios que se privatizan por degradación previa, vivienda tensionada por lógicas de activo, y una escena tech que a veces confunde modernidad con copiar el playbook sin preguntarse si aquí tiene sentido.
Lo interesante es que, en España y Catalunya, conviven dos impulsos que chocan y, a la vez, podrían mezclarse bien: por un lado, el imaginario unicornio y la fe en la ronda; por otro, una tradición cooperativista y de economía social que no suele entrar en la foto “cool” de la innovación… pero que podría ser parte de la respuesta.
Me gustaría continuar por ahí en un siguiente texto, con nombres, mecanismos y casos cercanos: qué alternativas reales existen al VC clásico, qué papel juegan instrumentos públicos (bien diseñados y mal diseñados), qué modelos híbridos están emergiendo, y si es viable construir tecnología ambiciosa sin convertir el crecimiento infinito en religión.
Lo próximo es bajarlo a nuestra escala: Barcelona, Madrid, instrumentos públicos, cooperativas, rondas y renuncias. Porque si Bracy no se equivoca, el problema no es el futuro, sino la propiedad del futuro. Y ahí no vale con mirar el producto: hay que mirar la estructura.
