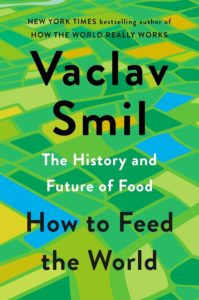
El problema del hambre mundial no es lo que creemos. La crisis alimentaria que tanto escuchamos en las noticias no se debe a la falta de comida, sino precisamente a lo contrario: producimos demasiada. Esta es la provocativa tesis central de Vaclav Smil en su libro How to Feed the World: A Factful Guide, una obra que desafía todo lo que creíamos saber sobre la alimentación global.
Cuando la abundancia convive con el hambre
Durante décadas, la narrativa dominante ha sido clara: el mundo se queda sin alimentos, necesitamos producir más para alimentar a una población creciente. Sin embargo, Smil presenta una realidad completamente diferente. El mundo ya produce suficientes alimentos para alimentar a toda la población mundial.
Los números hablan por sí solos. En setenta años, mientras la población mundial se triplicaba, algo extraordinario sucedía: la proporción de población desnutrida caía del 65% (2 de cada 3 personas) a menos del 9% (1 de cada 11 personas). Esta transformación, según Smil, representa «quizá el avance más trascendental de la historia moderna».
Pero entonces surge la pregunta inevitable: si producimos suficiente comida, ¿por qué sigue habiendo hambre?
El escándalo del desperdicio masivo
La respuesta es tan simple como devastadora: desperdiciamos una cantidad colosal de alimentos. Hablamos de 1000 calorías por persona diariamente. Es como si cada habitante del planeta tirara a la basura casi la mitad de lo que necesita para vivir, todos los días.
En los países desarrollados, la situación roza lo absurdo. La oferta alimentaria oscila entre 3200 y 4000 calorías por persona al día, cuando nuestras necesidades reales son de apenas 2000 a 2100 calorías. Producimos casi el doble de lo que necesitamos, mientras millones pasan hambre.
Esta paradoja revela algo fundamental: el problema no está en los campos de cultivo, sino en lo que Smil llama «lo que sucede después de que los alimentos son cultivados». Distribución deficiente, procesamiento ineficiente, almacenamiento inadecuado y, sobre todo, desperdicio sistemático.
En Estados Unidos, por ejemplo, la comida desperdiciada no ha variado en cuatro décadas. Desde frutas descartadas por no cumplir estándares estéticos hasta enormes cantidades perdidas en transporte y almacenamiento, cada eslabón de la cadena alimentaria contribuye a este despilfarro.
La dependencia oculta: literalmente comemos petróleo
Una de las revelaciones más impactantes del libro es nuestra dependencia total de los combustibles fósiles para alimentarnos. Smil lo dice sin rodeos: «comemos combustibles fósiles».
Esta dependencia opera en dos niveles. El directo es obvio: combustibles fósiles mueven tractores, bombas de irrigación, camiones de transporte y sistemas de refrigeración. Sin petróleo y gas, nuestro sistema alimentario se paralizaría.
Pero el uso indirecto es aún más crítico. La producción de fertilizantes sintéticos devora enormes cantidades de energía. El proceso Haber-Bosch, que permite fijar nitrógeno atmosférico para crear fertilizantes, es descrito por Smil como «quizá el avance técnico más trascendental de la historia». Sin este proceso, completamente dependiente de combustibles fósiles, no podríamos alimentar a la población actual.
La magnitud es asombrosa. Los agroquímicos requieren procesos industriales intensivos en energía. La maquinaria agrícola consume metales que deben extraerse, refinarse y transformarse usando combustibles fósiles. Incluso los invernaderos dependen de vidrio y plásticos cuya producción está ligada a la industria petroquímica.
Los cuatro pilares invisibles de la civilización
Smil identifica cuatro materiales como los más imprescindibles para sostener nuestro mundo: cemento, acero, plásticos y amoníaco. Este último, base de los fertilizantes nitrogenados, es considerado «el más importante para la humanidad».
El amoníaco ilustra perfectamente nuestra dependencia tecnológica. Antes del proceso Haber-Bosch, dependíamos de fuentes naturales limitadas de nitrógeno, como el guano de las islas del Pacífico. La síntesis artificial de amoníaco nos liberó de estas limitaciones, pero creó una nueva dependencia: la energía fósil.
Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué pasará cuando los combustibles fósiles se agoten o cuando necesitemos reducir drásticamente su uso por el cambio climático?
El precio ambiental de la abundancia
La producción masiva de alimentos cobra un precio ambiental que va mucho más allá de las emisiones de carbono. Los datos que presenta Smil son escalofriantes:
La deforestación anual del Amazonas (27 800 km²) equivale a perder un área del tamaño de Bélgica cada año. En la provincia china de Hunan, tres quintos de todos los alimentos están contaminados con mercurio. Las aguas subterráneas se agotan a ritmos insostenibles.
Estos impactos crean un círculo vicioso. La degradación del suelo reduce la productividad agrícola, lo que lleva a expandir la agricultura hacia nuevas áreas, causando más deforestación. La contaminación del agua afecta tanto la calidad de los alimentos como la salud de las poblaciones rurales.
El caso de China es particularmente alarmante. La rápida industrialización y el uso intensivo de químicos han resultado en una contaminación generalizada que afecta directamente la seguridad alimentaria. La contaminación por metales pesados no solo hace peligrosos los alimentos, sino que reduce la productividad agrícola a largo plazo.
Mitos y realidades de las dietas «sostenibles»
Con su característico enfoque basado en datos, Smil desafía creencias populares sobre dietas «sostenibles». Sus hallazgos son reveladores:
Un adulto masculino promedio necesitaría comer 18 kilogramos de lechuga diarios para sobrevivir. Se requieren 6-8 kilogramos de frutas y vegetales diarios para obtener las calorías necesarias. Cultivar cereales y nueces requiere aproximadamente 10 veces más agua que producir carne.
Estos datos revelan la complejidad de las decisiones dietéticas. Mientras las dietas basadas en plantas se promocionan como más sostenibles, la realidad es más matizada. Algunos vegetales requieren enormes cantidades de agua, especialmente cuando se cultivan fuera de temporada en regiones áridas. Las almendras, por ejemplo, requieren aproximadamente 4 litros de agua por nuez.
La recomendación de Smil es pragmática: «Necesitamos comer menos carne de res, más cerdo y pollo, y más legumbres». Esta sugerencia se basa en análisis detallados del impacto ambiental, la eficiencia nutricional y las realidades culturales del consumo.
Las crueles paradojas del sistema global
Una de las ironías más dolorosas del sistema alimentario actual es que algunos de los mayores productores de alimentos del mundo también tienen las poblaciones más desnutridas. Países que exportan toneladas de granos luchan contra la malnutrición en sus propias poblaciones.
Brasil exporta soja masivamente mientras millones de brasileños sufren inseguridad alimentaria. India exporta arroz mientras una proporción significativa de su población infantil sufre desnutrición crónica. Estas paradojas ilustran que el hambre no es un problema técnico sino político y económico: es cuestión de acceso, no de disponibilidad.
La globalización ha creado cadenas de suministro complejas donde los alimentos viajan miles de kilómetros. Esto ha traído beneficios como mayor variedad y disponibilidad estacional, pero también vulnerabilidades. Las disrupciones en el transporte, como durante la pandemia de COVID-19, pueden afectar dramáticamente el acceso a alimentos en regiones dependientes de importaciones.
Soluciones pragmáticas para un problema complejo
A diferencia de muchos libros que proponen transformaciones revolucionarias, Smil aboga por cambios incrementales basados en evidencia científica sólida.
Reducir el desperdicio alimentario sería transformador. Si pudiéramos reducir significativamente el desperdicio, no necesitaríamos producir tanto, aliviando la presión ambiental. Esto requiere mejoras en toda la cadena: desde técnicas de almacenamiento hasta cambios en hábitos de consumo.
Aumentar la eficiencia también es clave. Las plantas actualmente utilizan solo una fracción del nitrógeno aplicado como fertilizante; el resto contamina agua y aire. Mejorar esta eficiencia reduciría dramáticamente la necesidad de fertilizantes.
La innovación tecnológica debe enfocarse en desarrollar maquinaria agrícola e irrigación independientes de combustibles fósiles: tractores eléctricos, sistemas de irrigación solar, agricultura de precisión que optimice recursos.
El santo grial sería crear cereales u oleaginosas con capacidad de fijación de nitrógeno como las leguminosas. Esta investigación, aunque compleja, podría revolucionar la agricultura al reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos.
La tragedia de la malnutrición prevenible
Smil identifica una tragedia particular: millones de personas, especialmente niños en África subsahariana, sufren deficiencias de zinc, yodo y hierro completamente prevenibles. Soluciones simples como la yodización de sal están fuera del alcance de millones de familias, no por razones técnicas sino económicas.
La «hambre oculta» —deficiencia de micronutrientes— afecta a más de 2000 millones de personas. A diferencia de la desnutrición calórica, que es visible, la deficiencia de micronutrientes puede pasar desapercibida durante años mientras causa daños irreversibles al desarrollo cognitivo y físico.
Las soluciones existen y son baratas: fortificación de alimentos básicos, suplementación dirigida, diversificación dietética. Pero la implementación requiere infraestructura, educación y, sobre todo, voluntad política.
Datos contra ilusiones
Una fortaleza del enfoque de Smil es su insistencia en que «los números son el antídoto al pensamiento ilusorio». En un mundo lleno de narrativas emocionales sobre alimentación, nos recuerda la importancia de basar decisiones en datos sólidos, no en buenas intenciones.
Este enfoque cuantitativo revela verdades incómodas. Los datos muestran que la agricultura orgánica, aunque tiene beneficios ambientales, generalmente produce menores rendimientos por hectárea. Alimentar al mundo exclusivamente con agricultura orgánica requeriría expandir significativamente las tierras agrícolas.
Similarmente, tecnologías controvertidas como los organismos genéticamente modificados han contribuido significativamente a aumentar rendimientos sin expandir tierras de cultivo. Estos hallazgos no resuelven debates éticos, pero proporcionan base factual para discusiones informadas.
El camino hacia adelante
El libro de Smil enseña que alimentar al mundo no es principalmente un desafío técnico sino organizacional. Tenemos la tecnología y los recursos para alimentar a todos; nos falta voluntad política y sistemas para hacerlo equitativa y sosteniblemente.
Las soluciones más efectivas son a menudo las menos glamorosas: reducir desperdicio, mejorar distribución, optimizar recursos existentes. No necesitamos una revolución alimentaria; necesitamos una evolución inteligente basada en evidencia.
Smil también destaca la importancia de pensar en sistemas interconectados. Los problemas alimentarios están conectados con energía, clima, economía, política y tecnología. Las soluciones efectivas deben considerar estas interconexiones y evitar consecuencias no intencionadas.
“How to Feed the World” nos desafía a repensar nuestras suposiciones sobre uno de los problemas más fundamentales de la humanidad. Muestra que abundancia y escasez pueden coexistir, que la tecnología sin equidad es insuficiente, y que los datos, no las emociones, deben guiar nuestras decisiones sobre el futuro alimentario global.
La pregunta ya no es si podemos alimentar al mundo, sino si tenemos la sabiduría y voluntad para hacerlo justa y sosteniblemente. La respuesta determinará no solo el futuro de la alimentación, sino el futuro de la humanidad misma.
