En enero de 2025, la periodista científica Laura G. de Rivera publicó “Esclavos del algoritmo: Manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial“, una obra que se ha convertido en referencia obligada para entender nuestra compleja relación con la tecnología digital.
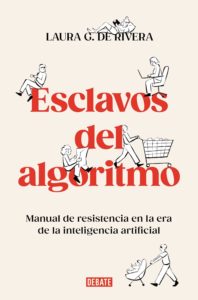
En un momento histórico donde la IA está transformando radicalmente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, este libro se suma a otras obras fundamentales referenciadas en qtorb.com, como “El mito de la inteligencia artificial” de Erik J. Larson, que desmitifica las capacidades reales de la IA, o “La Era de la Inteligencia Artificial y nuestro futuro humano” de Kissinger, Schmidt y Huttenlocher, que analiza los desafíos éticos y sociales de estas tecnologías.
La aportación distintiva de Rivera radica en su enfoque crítico y accesible y nos recuerda que “la tecnología es un sirviente eficaz, pero un peligroso dueño”. A través de un análisis exhaustivo, la autora nos invita a reflexionar sobre cómo hemos cedido control sobre nuestras vidas a sistemas automatizados “a ciegas, sin querer”, y nos proporciona herramientas para recuperar nuestra autonomía en la era digital.
El poder humano detrás de los algoritmos
La tesis central del libro es contundente: no son los algoritmos en sí mismos los que representan el verdadero peligro, sino los humanos que los controlan. Como señala la autora: “Somos, en cierto modo, marionetas del algoritmo, aunque no necesariamente de la manera que imaginamos. Pero quienes manejan los hilos no están hechos de silicio, sino de carne y hueso”.
Esta perspectiva desmitifica la idea de que enfrentamos una amenaza de máquinas autónomas que podrían dominar a la humanidad. En su lugar, Rivera nos muestra que los algoritmos son herramientas de poder en manos de corporaciones y gobiernos. Como señala en su presentación en la Biblioteca Antonio Machado de Madrid, “estamos en manos de cuatro gatos avariciosos”, refiriéndose a los líderes tecnológicos que dominan el panorama digital actual.
La autora cita al experto López de Mántaras, quien afirma que “el verdadero peligro no es la inteligencia artificial, sino la estupidez humana”. Esta frase resume perfectamente la paradoja de nuestra era: hemos creado sistemas “inteligentes” mientras renunciamos a nuestra capacidad crítica y autonomía. El libro nos invita a preguntarnos: si delegamos nuestras decisiones en algoritmos, ¿en qué nos diferenciamos de los robots?
La cesión inconsciente de control
Uno de los aspectos más inquietantes que analiza Rivera es cómo hemos delegado decisiones importantes en algoritmos “a ciegas, sin querer”. Esta entrega de poder se ha producido de manera gradual y casi imperceptible: “Si nos lo hubieran preguntado antes, si nos hubieran advertido en la letra grande de los riesgos y las repercusiones de delegar decisiones en la inteligencia artificial, quizá habríamos resuelto otra cosa”.
Los algoritmos han pasado de ser herramientas auxiliares a “invasivos tomadores de decisiones humanas, grandes y pequeñas”. Desde políticas públicas que afectan a millones de personas hasta decisiones cotidianas como elegir un restaurante o una película, los algoritmos están presentes en cada aspecto de nuestras vidas. Esta omnipresencia, combinada con nuestra tendencia a la comodidad y la pereza cognitiva, ha creado el escenario perfecto para ceder control sin cuestionarlo.
Rivera señala que esta cesión de control no es accidental sino parte del diseño de estas tecnologías. Las interfaces amigables y las promesas de personalización ocultan el verdadero intercambio que estamos haciendo: nuestra autonomía y datos personales a cambio de conveniencia. La autora nos invita a preguntarnos si este intercambio vale realmente la pena, especialmente cuando consideramos las consecuencias a largo plazo para nuestra capacidad de tomar decisiones independientes.
El impacto medioambiental oculto
Una dimensión frecuentemente ignorada de la revolución digital es su huella ecológica. Rivera plantea preguntas incómodas: “¿Sabemos cuánto contaminan?”. La respuesta es alarmante: “La inteligencia artificial, las unidades de proceso de datos, consumen muchísima energía. Parece que no contamina, pero nuestros datos no están flotando en el aire sino guardados en gigantescos ordenadores que necesitan alimentación, electricidad con la que funcionar y refrigeración, que es lo que más gasta”.
La autora señala que actividades aparentemente inocuas como escuchar música en streaming consumen significativamente más energía que descargar las canciones. También menciona el impacto de la minería necesaria para obtener los “minerales críticos difíciles de conseguir” que requieren nuestros dispositivos electrónicos. Este análisis nos obliga a reconsiderar la supuesta inmaterialidad de la economía digital y reconocer sus costos ecológicos reales.
En un momento en que la crisis climática se agudiza, Rivera nos invita a considerar la sostenibilidad de nuestras prácticas digitales. ¿Es realmente necesario entrenar modelos de IA cada vez más grandes? ¿Podemos permitirnos el lujo de mantener centros de datos que consumen tanta energía como ciudades enteras? Estas preguntas nos obligan a pensar en la tecnología no solo desde la perspectiva de la utilidad inmediata, sino también desde la responsabilidad ecológica a largo plazo.
La explotación laboral en la cadena de valor tecnológica
El libro examina otra realidad incómoda: “¿De dónde viene la mano de obra (semiesclava) que los entrena?”. Detrás de la aparente magia de la IA hay personas trabajando en condiciones precarias para etiquetar datos, moderar contenido y realizar otras tareas esenciales para el funcionamiento de estos sistemas.
Rivera va más allá y señala que incluso los usuarios de plataformas digitales somos explotados: “Un chaval pegado a TikTok es un esclavo, mano de obra trabajando gratis para una fábrica de producir datos”. Esta perspectiva revela cómo las dinámicas de explotación se han transformado en la era digital: generamos valor constantemente para las plataformas mientras consumimos su contenido, convirtiendo nuestro tiempo de ocio en trabajo no remunerado.
La autora destaca la ironía de que, mientras celebramos la supuesta democratización que trae la tecnología, estamos recreando estructuras coloniales de explotación. Los beneficios de la economía digital se concentran en unas pocas empresas tecnológicas, mientras que los costos sociales y laborales se distribuyen globalmente, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Esta dinámica perpetúa y amplifica las desigualdades existentes bajo la apariencia de progreso tecnológico.
La erosión de la privacidad
Una de las preguntas más inquietantes que plantea el libro es: “¿Queda todavía algún lugar virgen en lo más recóndito de nuestra intimidad? ¿Para qué sirve la privacidad?”. La autora advierte que “nuestros datos personales son el oro del momento” y que las consecuencias de compartirlos pueden ser inesperadas: “Las fotos de tus vacaciones en Facebook pueden jugar a favor de que te den un préstamo”.
La inteligencia artificial funciona cruzando perfiles de personas y datos de comportamiento para hacer predicciones. Este modelo de negocio basado en la vigilancia constante ha normalizado una invasión de la privacidad que habría sido impensable hace apenas unas décadas. Rivera nos invita a reflexionar sobre el valor de la privacidad no solo como un derecho individual, sino como condición necesaria para una sociedad libre.
El libro destaca que la pérdida de privacidad no es simplemente un problema personal, sino una transformación social profunda que afecta a nuestra capacidad para desarrollarnos como individuos autónomos. La constante vigilancia altera nuestro comportamiento, nos hace autocensurarnos y limita nuestra libertad de expresión y experimentación. Rivera argumenta que necesitamos recuperar espacios de intimidad para preservar nuestra humanidad en un mundo cada vez más digitalizado.
Los efectos psicológicos de las plataformas digitales
El libro plantea una acusación grave: “¿Por qué el modelo de negocio de las grandes plataformas se basa en fomentar la enfermedad mental?”. Esta pregunta retórica apunta a cómo los mecanismos de engagement, las notificaciones y los sistemas de recompensa están diseñados para maximizar el tiempo de uso, muchas veces a costa del bienestar psicológico de los usuarios.
Las plataformas digitales han perfeccionado técnicas de manipulación psicológica para mantenernos enganchados, creando patrones adictivos de uso. Rivera señala que esta adicción no es un efecto secundario, sino parte integral del modelo de negocio: cuanto más tiempo pasamos en las plataformas, más datos generamos y más valor creamos para ellas.
La autora analiza cómo estas dinámicas afectan especialmente a los más jóvenes, cuyas identidades se están formando en entornos digitales diseñados para maximizar la adicción y la comparación social. El resultado es un aumento de problemas de salud mental como ansiedad, depresión y trastornos de la imagen corporal. Rivera nos invita a cuestionar si estamos dispuestos a sacrificar el bienestar psicológico de generaciones enteras en aras del beneficio económico de unas pocas empresas tecnológicas.
La imposibilidad de la neutralidad algorítmica
Una idea fundamental del libro es que “la IA jamás podrá ser neutral”. Los algoritmos, al ser creados por humanos y entrenados con datos producidos por sociedades con sesgos, inevitablemente reproducen y amplifican estos mismos sesgos. Esta realidad desmonta el mito de la objetividad tecnológica y nos obliga a cuestionar la aparente imparcialidad de las decisiones algorítmicas.
La autora explica que “la inteligencia artificial es pura estadística”, lo que significa que sus predicciones y recomendaciones están basadas en patrones del pasado. Esto plantea problemas fundamentales cuando estos sistemas se utilizan para tomar decisiones que afectan a personas reales, ya que tienden a perpetuar injusticias históricas bajo una apariencia de objetividad técnica.
Rivera argumenta que necesitamos reconocer estos sesgos y desarrollar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para los sistemas algorítmicos. No podemos delegar decisiones importantes en sistemas que reproducen y amplifican prejuicios sociales sin ningún tipo de control democrático. La autora nos invita a exigir transparencia y responsabilidad en el desarrollo y despliegue de tecnologías que afectan a nuestras vidas cotidianas.
El control de la información y la realidad
Rivera plantea una pregunta provocadora: “¿Si algo no aparece en los resultados de la búsqueda de Google es que no existe?”. Esta cuestión apunta al inmenso poder que tienen los algoritmos para moldear nuestra percepción de la realidad. “Los algoritmos nos muestran lo que quieren que veamos, reforzando nuestras creencias y prejuicios”, creando así burbujas informativas que limitan nuestra exposición a ideas diversas.
Este poder para definir lo visible y lo invisible tiene profundas implicaciones democráticas. La autora nos invita a reflexionar sobre “¿Hasta dónde decidimos realmente cuando vamos a las urnas?”, sugiriendo que nuestra autonomía política está comprometida cuando nuestra información está filtrada por algoritmos diseñados para maximizar el engagement, no para informarnos de manera equilibrada.
El libro analiza cómo esta dinámica contribuye a la polarización social y la erosión del debate público. Cuando cada persona vive en su propia burbuja informativa, se vuelve casi imposible construir consensos sociales o siquiera compartir una base factual común. Rivera argumenta que necesitamos recuperar espacios de información compartida y desarrollar habilidades críticas para evaluar la información en la era de la sobreabundancia informativa.
La resistencia informada
Como sugiere el subtítulo “Manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial”, el libro no solo critica sino que propone formas de recuperar nuestra autonomía. Rivera aboga por “informarnos, tomarnos la molestia de saber qué aplicaciones tenemos entre manos, de leer las condiciones antes de darle a ‘aceptar’. Debemos tomar las riendas de nuestras decisiones en la vida digital”.
La autora también propone medidas concretas, como condicionar “el uso de ordenador o de teléfono móvil a dominar antes la redacción, el estilo y la ortografía”, sugiriendo que necesitamos desarrollar habilidades críticas antes de sumergirnos en el mundo digital. Asimismo, recomienda experiencias educativas como “que los colegios hicieran una visita a un centro de datos para que los chavales se hicieran idea de dónde están sus datos”, para fomentar una comprensión más tangible de la infraestructura digital.
Rivera no propone un rechazo luddita de la tecnología, sino un uso más consciente y crítico. Nos invita a preguntarnos constantemente quién se beneficia de nuestras interacciones digitales y a tomar decisiones informadas sobre qué tecnologías incorporamos en nuestras vidas. Esta resistencia informada requiere esfuerzo y atención constante, pero es el precio que debemos pagar para mantener nuestra autonomía en la era digital.
Conclusión
“Esclavos del algoritmo” de Laura G. de Rivera constituye un análisis exhaustivo y crítico de nuestra relación con la tecnología digital. La obra desmitifica la neutralidad de los algoritmos, revela los intereses humanos que operan tras ellos y nos invita a recuperar nuestra autonomía en la era digital.
Como señala la autora, la pregunta fundamental no es si la tecnología es buena o mala, sino quién la controla y para qué fines. Parafraseando a Christian Lange, “la tecnología es un sirviente eficaz, pero un peligroso dueño”. El libro nos recuerda que aún estamos a tiempo de decidir si queremos ser los dueños o los sirvientes de los algoritmos que hemos creado.
En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, obras como esta son fundamentales para fomentar una ciudadanía crítica y consciente, capaz de aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin renunciar a su libertad y dignidad humana. Como concluye Rivera, “el verdadero peligro de la inteligencia artificial es la estupidez humana. Si lo que quieres es que el algoritmo organice tu vida, ¿en qué te diferencias de un robot?”.
