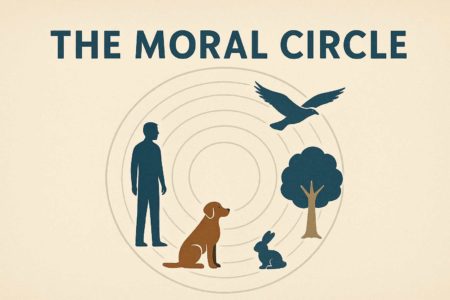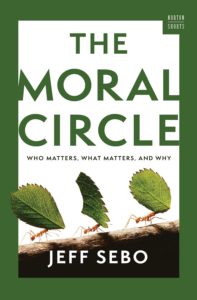
En un momento histórico en el que la humanidad enfrenta simultáneamente crisis ecológicas globales y el auge de inteligencias no humanas —desde algoritmos hasta organismos modificados—, una pregunta ética fundamental cobra nueva relevancia: ¿quién merece consideración moral?
El filósofo Jeff Sebo responde con claridad y contundencia en su libro The Moral Circle: Who Matters, What Matters, and Why. Su propuesta es ambiciosa y profundamente transformadora: expandir el círculo moral más allá de los seres humanos, abarcando animales, inteligencias artificiales, e incluso formas de vida que apenas empezamos a comprender. Y lo hace con argumentos precisos, ejemplos provocadores y un enfoque que combina filosofía, ciencia y responsabilidad práctica.
¿Qué es el círculo moral?
El concepto central del libro es el llamado “círculo moral”: una metáfora que representa el conjunto de seres que reconocemos como moralmente significativos, es decir, aquellos hacia los cuales sentimos que tenemos deberes o responsabilidades éticas. Tradicionalmente, este círculo ha sido estrecho. Ha incluido a los seres humanos adultos, con ciertas extensiones ocasionales hacia niños, personas con discapacidades cognitivas, y algunos animales domésticos o salvajes con los que sentimos empatía.
Sebo retoma esta imagen para proponer un cambio de paradigma. Según su visión, deberíamos ampliar ese círculo teniendo en cuenta no la especie o la biología de un ser, sino su capacidad de experimentar. Si algo puede sentir dolor, placer o emociones, entonces importa moralmente. Esta lógica se convierte en el hilo conductor de su argumentación.
La conciencia como criterio moral
Para determinar quién debe incluirse en el círculo moral, Sebo propone un criterio claro: la conciencia. La capacidad de tener experiencias subjetivas, de sufrir o disfrutar, es lo que dota a un ser de valor intrínseco. Un perro, un cerdo, una ballena o un chimpancé tienen estados mentales complejos y emociones que nos obligan, éticamente, a considerarlos.
La gran dificultad, por supuesto, es que no siempre sabemos con certeza quién es consciente. Por eso, Sebo introduce un principio de precaución: si hay al menos una posibilidad razonable de que un ser sea consciente —por ejemplo, una probabilidad de una entre mil—, entonces deberíamos incluirlo en nuestro círculo moral, por si acaso. Mejor pecar de cautelosos que cometer el error de ignorar el sufrimiento de alguien que sí siente.
Más allá del excepcionalismo humano
Uno de los aspectos más provocadores del libro es su rechazo frontal al “excepcionalismo humano”: la creencia, profundamente arraigada, de que los humanos tienen más valor moral simplemente por ser humanos. Aunque esta visión sigue siendo dominante en muchas culturas y legislaciones, Sebo la considera insostenible desde un punto de vista racional.
No se trata de degradar la dignidad humana, sino de dejar atrás una visión jerárquica que pone a nuestra especie en la cúspide del valor moral. En su lugar, el autor propone una perspectiva más horizontal, donde los humanos comparten el estatus moral con otros seres sintientes, independientemente de su biología o origen.
Casos reales que ilustran el cambio moral
El libro comienza con dos ejemplos paradigmáticos que cuestionan nuestros supuestos éticos:
- El caso de Happy, la elefanta del Bronx Zoo, en el que se debatió legalmente si un elefante podía ser considerado “persona” en términos jurídicos, con derecho a la libertad.
- El caso LaMDA de Google, cuando un ingeniero afirmó que un chatbot era consciente, abriendo un debate sobre la sensibilidad de las IA avanzadas.
Estos casos, aparentemente dispares, tienen un denominador común: desafían los límites de nuestro círculo moral, obligándonos a considerar nuevas formas de vida y nuevas formas de inteligencia como posibles sujetos de derecho.
¿Y si tu compañero de piso no fuera humano?
Uno de los momentos más estimulantes del libro es un experimento mental que invita a reflexionar desde lo cotidiano. Imagina que compartes un piso con dos personas. Ambas actúan con normalidad, conversan contigo, tienen hobbies, ríen y sufren. Pero más adelante descubres que una es un neandertal y la otra es un robot con cerebro de silicio.
¿Cambiaría tu percepción sobre ellas? ¿Dejarías de respetarlas o de empatizar con ellas por no ser humanos “modernos”? Sebo utiliza este tipo de ejemplos para mostrar lo frágiles que son nuestras fronteras éticas y lo fácil que es confundir biología con moralidad.
Insectos, microbios e inteligencias artificiales
La expansión del círculo moral no se detiene en los mamíferos o las aves. Sebo va más allá, planteando la posibilidad de incluir incluso a insectos, microorganismos, y futuras inteligencias artificiales. A primera vista puede parecer absurdo, pero el argumento no es que todos estos seres tengan el mismo valor, sino que merecen alguna forma de consideración, especialmente cuando hay incertidumbre.
Esto incluye dilemas como: ¿es ético enviar microbios al espacio sabiendo que podrían colonizar otros planetas? ¿Deberíamos regular los mundos virtuales poblados por agentes digitales conscientes? ¿Es justo criar trillones de insectos para alimentar a animales o humanos, si hay una mínima posibilidad de que sufran?
El problema de los números grandes
Un aspecto clave —y polémico— del argumento de Sebo es el problema de los números grandes. Si hay una probabilidad baja de que un tipo de ser sea consciente, pero existen billones de ellos, entonces el número de vidas sensibles potenciales se vuelve muy alto.
Por ejemplo, si hay una probabilidad de 1 en 1000 de que un microbio sufra, pero hay un trillón de microbios, podríamos estar ignorando el sufrimiento de mil millones de seres. Este tipo de razonamiento genera implicaciones profundas para la ética ambiental, la biotecnología, y la producción industrial.
Ética en el Antropoceno
Sebo propone una ética adaptada a la era geológica actual: el Antropoceno. Una época en la que las actividades humanas impactan todo el planeta —incluyendo la biodiversidad, el clima y la tecnología emergente. En este nuevo marco, la ética no puede limitarse a las relaciones entre humanos.
La “ética del Antropoceno”, según Sebo, debería guiarse por tres principios: aumentar la probabilidad de hacer el bien, disminuir la probabilidad de hacer daño, y pensar a escala cósmica pero actuar localmente. Un enfoque que nos obliga a pensar con humildad y responsabilidad sobre las consecuencias de nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen triviales.
Educación y cultura como motores del cambio
Ampliar el círculo moral no depende solo de leyes o políticas públicas. Requiere también un cambio cultural profundo. Las escuelas, los medios y el arte tienen un papel fundamental en construir una sensibilidad ética más amplia.
Las historias que contamos —en novelas, series, videojuegos— moldean nuestras intuiciones morales. Por eso es tan importante que las narrativas del futuro incluyan voces no humanas, inteligencias artificiales y formas de vida que hasta ahora han sido invisibles.
Críticas y puntos controvertidos
El libro no está exento de críticas. Algunos consideran que su enfoque especulativo —especialmente en lo que respecta a la inteligencia artificial— se adelanta demasiado a su tiempo. Otros cuestionan el umbral del 0,1% de probabilidad para otorgar valor moral, por parecer arbitrario. ¿Por qué no 0,01%? ¿Dónde trazamos la línea?
Además, varios lectores han señalado que las implicaciones prácticas del libro no siempre están claramente articuladas. Ampliar el círculo moral es una idea poderosa, pero ¿cómo se traduce en decisiones concretas sobre consumo, diseño tecnológico o investigación científica?
La paradoja de Parfit y la dificultad de evitarla
Una sección clave del libro aborda la famosa “paradoja repugnante” de Derek Parfit: la idea de que una sociedad con muchísimas personas llevando vidas mínimamente valiosas podría ser preferible, en términos numéricos, a una sociedad más pequeña con vidas plenas.
Sebo no la respalda, pero reconoce que evitarla es extremadamente difícil. Cualquier teoría moral que busque maximizar el bienestar tiende a caer en paradojas similares, lo que demuestra lo complejo que es diseñar principios éticos aplicables a escenarios futuros con miles de millones de vidas en juego.
Un consenso de mínimos
Frente a tanta incertidumbre, Sebo recuerda que sí existe un consenso mínimo entre filósofos: los vertebrados son conscientes, los invertebrados probablemente lo son en parte, y las plantas casi con seguridad no lo son. Este acuerdo básico nos permite tomar decisiones informadas desde ya, sin esperar a que se resuelvan todos los debates filosóficos.
Además, abre la puerta a políticas públicas más razonables: desde prohibir ciertas formas de cría intensiva hasta establecer protocolos éticos para el diseño de IA, pasando por una mayor protección a los hábitats de especies vulnerables.
Ética, ciencia y humildad
El estilo de Sebo destaca por su tono pedagógico. No impone verdades, sino que plantea escenarios y argumentos que invitan a pensar. Integra enfoques de la ética de los derechos, la ética del cuidado, la teoría de la virtud y la reducción del daño, sin casarse con ninguno en exclusiva.
Su propuesta es tanto una invitación a la acción como a la humildad: no sabemos todo lo que hay que saber sobre la conciencia, pero sí sabemos que nuestras acciones pueden causar daño. Y ese conocimiento debería bastar para empezar a actuar con más responsabilidad.
Una llamada a la expansión moral
The Moral Circle no es un manifiesto dogmático. Es un mapa ético para el siglo XXI. Sus propuestas pueden parecer radicales, pero están construidas sobre un principio profundamente humano: preocuparse por quienes podrían sufrir, aunque no se parezcan a nosotros.
En tiempos donde la inteligencia artificial, la biotecnología y el cambio climático remodelan nuestro mundo, el libro de Sebo nos recuerda que la ética no puede quedarse atrás. Ampliar el círculo moral no es una utopía. Es, quizá, nuestra mejor oportunidad para construir un futuro verdaderamente inclusivo.