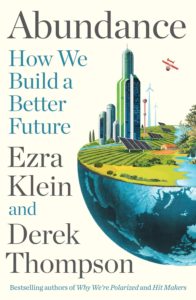
Durante gran parte del siglo XX, el progresismo fue sinónimo de construcción: grandes infraestructuras, programas sociales ambiciosos, exploración espacial, desarrollo tecnológico y políticas públicas que ampliaban las oportunidades colectivas. Esa visión expansiva del Estado y de lo que podía lograr una sociedad organizada dio lugar a momentos históricos como el New Deal, la Gran Sociedad o el Programa Apolo.
Sin embargo, en las últimas décadas esa ambición ha quedado relegada por una lógica distinta: la gestión de la escasez. El discurso progresista ha pasado de preguntarse “¿qué podemos construir?” a preocuparse por “¿qué no deberíamos permitir?”. Lo que antes era una política de expansión y conquista de derechos, hoy a menudo se traduce en una cultura del veto, del procedimiento interminable y de la cautela paralizante.
En este contexto, el libro Abundance: The New Left and the Future of Progress de Ezra Klein y Derek Thompson irrumpe como un manifiesto que no busca tanto renovar las ideas de la izquierda como su impulso vital. No se trata de defender nuevas políticas, sino de reenfocar la mirada: cambiar el eje desde el temor al daño hacia la confianza en la posibilidad.
Escasez como síntoma cultural
El texto arranca con una distinción que estructura todo su argumento: la diferencia entre escasez inevitable y escasez elegida. La primera tiene causas naturales o estructurales. La segunda es resultado de decisiones políticas, normativas obsoletas o procesos burocráticos que frenan el desarrollo. Y según los autores, buena parte de los problemas que enfrentan las democracias desarrolladas hoy pertenecen a este segundo grupo.
Ciudades incapaces de construir vivienda asequible, proyectos energéticos paralizados durante años, trenes de alta velocidad que jamás terminan de construirse, fármacos que tardan décadas en aprobarse… No es falta de dinero ni de conocimiento técnico. Es un diseño institucional que privilegia la prudencia sobre el avance, el “no” sobre el “cómo”.
En ese paisaje, la idea de progreso ha ido perdiendo atractivo. Construir algo nuevo se percibe como una amenaza más que como una oportunidad. Y esa renuncia a imaginar el futuro ha dejado al progresismo sin horizonte.
El coste invisible del inmovilismo
Una de las tesis más poderosas del libro es que la escasez no solo empobrece, también deteriora la confianza en las instituciones y alimenta el cinismo político. Cuando las soluciones parecen imposibles, la frustración encuentra otros caminos: la polarización, el repliegue identitario o la nostalgia por un pasado idealizado.
Ejemplos como el tren de alta velocidad de California —convertido en un símbolo de parálisis— o las trabas a proyectos de energía limpia en nombre de normativas ambientales pensadas para otro tiempo, muestran hasta qué punto se ha institucionalizado el bloqueo como modo de gobernanza. Y lo paradójico es que muchos de esos obstáculos provienen de espacios progresistas.
La llamada “vetocracia” —concepto tomado de Francis Fukuyama— describe este fenómeno: un sistema donde múltiples actores pueden frenar iniciativas colectivas, pero casi nadie tiene el poder efectivo de llevarlas a cabo. Las democracias avanzadas han desarrollado una sofisticada arquitectura para detener, pero carecen de mecanismos ágiles para construir.
Progresismo parado frente al espejo
Klein y Thompson no se limitan a denunciar esta situación. La analizan desde dentro. Porque lo que hacen no es criticar al progresismo desde fuera, sino realizar una autocrítica honesta desde dentro del movimiento. Y lo hacen con un lenguaje claro, sin caer en la nostalgia tecnocrática ni en la ingenuidad libertaria.
Uno de los capítulos clave gira en torno a las paradojas internas del progresismo contemporáneo:
- Se defiende la urgencia de actuar ante el cambio climático, pero se bloquean infraestructuras verdes.
- Se afirma que la vivienda es un derecho humano, pero se impide construir nuevos edificios en barrios acomodados.
- Se exige mejorar el sistema de salud, pero se mantienen normativas que impiden innovar en tratamientos o en el rol del personal médico.
- Se proclama la necesidad de una educación pública de calidad, pero se obstaculizan reformas que podrían beneficiar a quienes más lo necesitan.
Estas tensiones no son anecdóticas. Reflejan una transformación profunda: el progresismo ha pasado de ser un movimiento constructor a ser uno esencialmente regulador. Lo que antes era impulso hacia lo nuevo, hoy es vigilancia ante los riesgos. Y esa inversión del rol histórico tiene consecuencias.
Una oferta que no es de derechas
Frente a este escenario, los autores proponen lo que llaman una “economía de la oferta de izquierdas”. El término puede parecer contradictorio, dado que la economía de la oferta se asocia habitualmente a la derecha neoliberal y sus promesas de bajadas de impuestos para impulsar el crecimiento. Pero en este caso, la apuesta es diferente: usar la capacidad del Estado para ampliar la oferta de bienes esenciales.
Eso significa más vivienda, más energía limpia, más infraestructura, más ciencia aplicada, más servicios públicos. No mediante la desregulación salvaje, sino a través de una acción pública decidida, estratégica y constructiva.
La propuesta se apoya en autores como Mariana Mazzucato, que ha defendido el papel central del Estado en la innovación tecnológica, y en economistas como Noah Smith, que abogan por un progresismo más pragmático, capaz de construir además de redistribuir.
Este enfoque no implica renunciar a la justicia social, sino cambiar el método: en lugar de limitar lo que unos tienen para repartirlo, se trata de ampliar lo que todos pueden compartir.
Descarbonizar no es renunciar
El ambientalismo también es objeto de revisión crítica. No porque sea erróneo, sino porque necesita cambiar de marco. En lugar de insistir en la austeridad —consumir menos, viajar menos, vivir con menos—, los autores proponen una narrativa basada en la abundancia limpia.
Eso significa apostar por infraestructuras que permitan vivir mejor y contaminar menos. La transición energética no se logrará cerrando plantas, sino construyendo millones de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y redes inteligentes. La Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos es un ejemplo de esta lógica: grandes inversiones públicas para acelerar un proceso que los mercados no impulsaban lo suficiente.
Presentar la lucha climática como una oportunidad industrial, laboral y tecnológica permite sumar apoyos más allá del activismo. Y además tiene un efecto pedagógico: reinstala el optimismo como valor político.
Reformar sin destruir
Una de las críticas anticipadas al libro es que su llamada a flexibilizar regulaciones puede ser utilizada para justificar agendas más conservadoras. De hecho, algunas voces desde la izquierda han alertado de que abrir la puerta a una “reforma institucional” puede terminar debilitando derechos.
Los autores son conscientes de ese riesgo. Y por eso insisten en que no se trata de eliminar normas, sino de actualizar sistemas para que sirvan a sus fines originales. Las regulaciones ambientales deben proteger, pero también permitir avanzar. Las políticas de inclusión deben corregir desigualdades, no paralizar decisiones. Las burocracias públicas deben rendir cuentas, pero también actuar con eficacia.
La clave está en distinguir entre precaución sensata y parálisis innecesaria, entre control democrático y captura institucional.
Futuro como ejercicio de imaginación
El libro concluye con una visión de un futuro posible. No como una utopía lejana, sino como un horizonte alcanzable si se ponen en marcha las herramientas que ya existen: energía barata y limpia, transporte rápido y eficiente, inteligencia artificial al servicio de la ciencia, infraestructuras resilientes, ciudades habitables.
La intención no es idealizar, sino reabrir el campo de lo posible. Porque sin imaginación política no hay transformación social. Y si el futuro solo se ve como una amenaza, lo más probable es que acabe siendo una profecía autocumplida.
Ese relato alternativo —basado en la abundancia, la acción pública y la innovación con propósito— no pretende borrar las luchas del pasado, sino proyectarlas hacia una nueva etapa. Una en la que construir no sea sinónimo de agresión, sino de compromiso.
Un cambio de energía política
A lo largo de sus páginas, Abundance no intenta ofrecer un recetario de políticas, sino provocar un cambio de tono. Una especie de nuevo estado de ánimo colectivo. Porque muchas veces, el bloqueo no es solo técnico o legislativo, sino emocional y cultural.
Recuperar la confianza en que se pueden hacer cosas grandes —no perfectas, pero útiles— es el primer paso para salir del letargo. Y ese paso requiere no solo voluntad política, sino también un relato compartido, una vibración distinta, una energía que vuelva a conectar progreso con esperanza.
