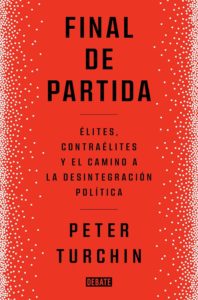
A veces, lo verdaderamente incómodo de un libro no es lo que cuenta, sino lo que sugiere sobre nuestro momento presente. “Final de partida: Élites, contraélites y el camino a la desintegración política“, del investigador y cliodinamista Peter Turchin, es uno de esos ensayos incómodos, de digestión lenta, que trasciende fronteras académicas para invitar al lector inquieto a mirar el mundo con nuevos ojos. De entrada, la premisa de Turchin resulta provocadora: la historia humana, con todo su caos y aparente imprevisibilidad, sigue patrones cíclicos identificables que, como olas, arrastran a sociedades enteras desde la prosperidad hacia el conflicto y, en los peores casos, hacia el colapso.
La ciencia que sale del laboratorio
Quizá lo más estimulante de Turchin es su aproximación. Alejado de la grandilocuencia o de la especulación gratuita, su mirada es la de un científico adentrado en la jungla de los datos históricos. No es casualidad: su primera vocación fue la entomología y fue solo después de años clasificando escarabajos cuando apostó por trasladar los instrumentos matemáticos de la biología poblacional al estudio de las sociedades humanas. Así nació la cliodinámica, disciplina híbrida con la que Turchin pretende, ni más ni menos, predecir el destino de civilizaciones recurriendo a series temporales de crisis, estadísticas sobre rebeliones, indicadores económicos y demográficos, y volúmenes ingentes de datos almacenados en las bóvedas de la historia.
Así visto, “Final de partida” no es un ensayo de profeta, sino de observador meticuloso que enumera regularidades inquietantes. Y la regularidad central, en palabras del propio autor, es que las sociedades complejas tienden a entrar en ciclos de auge y decadencia bajo la acción de fuerzas estructurales: desigualdad creciente, sobreproducción de élites, declive de los salarios reales y explosión de la deuda pública.
Pauperización y polarización: los motores del malestar
Uno de los capítulos más contundentes del libro es aquel donde Turchin desglosa a fondo el papel de la pauperización. No se trata solo de pobreza, sino de un proceso por el que la mayor parte de la población ve estancarse o decrecer sus condiciones materiales, a la vez que una élite cada vez más pequeña concentra poder y riqueza en sus manos. En sus páginas, el autor recurre a imágenes poderosas, como la bomba de riqueza: una maquinaria social y económica que extrae recursos de la base y los redistribuye hacia la cúspide. No cuesta, por tanto, ver resonancias con el presente: la creciente desigualdad de ingresos, la desaparición de la clase media, la precarización del empleo y la erosión del estado del bienestar, no solo en Estados Unidos sino en buena parte de Occidente.
Para Turchin, la pauperización tiene efectos devastadores sobre la cohesión social. Las sociedades que entran en este ciclo pierden confianza en sus instituciones: ni partidos ni poderes del Estado escapan a la sospecha de estar al servicio exclusivo de unos pocos. Esta desconfianza es el terreno ideal para el crecimiento de soluciones políticas extremas y para el surgimiento de líderes populistas que prometen devolver el poder “al pueblo” pero, a menudo, solo alimentan una espiral de polarización.
La sobreproducción de élites: aspirantes frustrados, caos asegurado
Si la pauperización genera el caldo de cultivo, la sobreproducción de élites aporta el ingrediente inflamable. Con una lucidez incómoda, Turchin describe cómo las sociedades modernas han generado una marea ascendente de aspirantes a posiciones de poder, prestigio e influencia: jóvenes con educación superior para quienes, sin embargo, el número de puestos realmente disponibles se ha estancado o incluso reducido. El resultado: una cohorte cada vez mayor de élites desplazadas, o “contraélites”, condenadas a la frustración y, más pronto que tarde, a la radicalización política.
Este fenómeno –que muchos pueden identificar intuitivamente en su entorno– es particularmente devastador porque pone en juego un resentimiento activo. No es la desesperanza pasiva del marginado, sino la rabia de quien se sabe preparado y aún así ve el acceso a las élites bloqueado por barreras cada vez más altas: nepotismo, cooptación, amiguismo. Aquí, la historia sirve de guía: desde la Roma republicana a la Francia previa a la Revolución y, más recientemente, la Norteamérica pre-Guerra de Secesión, los momentos de efervescencia política radical han estado cebados por la explosión de estas masas de aspirantes excluidos. La violencia, advierte Turchin, surge menos de la miseria extrema que de la frustración de las expectativas legítimas.
Deudas, disfunciones y el papel de las instituciones
Otro tema en el eje de “Final de partida” es la explosión de la deuda pública, que para el autor no es un fenómeno técnico sino un síntoma de la incapacidad del sistema de mantener el equilibrio. A medida que empeoran los otros indicadores –desigualdad, polarización, confianza–, los gobiernos recurren a la deuda para intentar tapar los agujeros del tejido social. Pero lejos de resolver nada, esta huida hacia adelante solo posterga el estallido de la crisis final.
No menos inquietante es la radiografía de las instituciones. Cuando las élites establecidas intuyen que pueden perder su posición, tienden a retorcer las reglas para blindarse, erosionando la legitimidad de gobiernos, parlamentos y tribunales. Paralelamente, la polarización política se dispara y la sociedad se fragmenta. El caso estadounidense que Turchin desarrolla en profundidad debería servirnos de advertencia universal: los síntomas que precedieron a la Guerra de Secesión se están reproduciendo, con matices, en nuestro propio tiempo.
¿Un destino inevitable? Pesimismo y esperanza
Quizá lo más valioso de la propuesta de Turchin es que, pese a la contundencia de sus datos y la frialdad matemática de sus modelos, no cae en el determinismo apocalíptico. De hecho, el autor se muestra pesimista a corto plazo –la tendencia es clara y difícil de revertir– pero abre tímidas compuertas al optimismo a medio y largo plazo. De los cientos de casos históricos analizados surgen tanto episodios de colapso como de reinvención. Las sociedades, enfatiza Turchin, no están fatalmente condenadas: existe margen para la reforma, el pacto y la regeneración si –y solo si– las élites deciden compartir poder, reequilibrar los mecanismos de distribución y restaurar la confianza institucional.
Los ejemplos de países europeos donde se fortalecieron los sindicatos, se apostó por una fiscalidad progresiva y se preservaron los contrapoderes al capital son, para el autor, prueba de que no todo está perdido. Pero advierte: existe una ley de hierro de la oligarquía que empuja, casi por inercia, a las élites a blindarse en cuanto tienen ocasión. Depende de todos, y especialmente de quienes tienen más que perder, evitar la autocomplacencia e impulsar mecanismos de redistribución y regeneración.
Lecciones para España y para el mundo hispano
Si bien el foco del libro está puesto en Estados Unidos, sus conclusiones son fácilmente extrapolables a otros contextos. El caso español resulta especialmente ilustrativo: llevamos años asistiendo a un encogimiento del ascensor social, una precarización de los jóvenes universitarios y una creciente desconfianza hacia los partidos tradicionales e instituciones. El fenómeno de las élites desplazadas se acusa en sectores como la política, la universidad o incluso los grandes medios, donde la competencia es feroz y los mecanismos de acceso cada vez menos meritocráticos.
Turchin no ofrece soluciones milagro. Lejos de ello, lanza una advertencia incómoda: la autocomplacencia institucional, la ausencia de reformas profundas y el mantenimiento artificial del statu quo solo aceleran la llegada de la tormenta. Quizá, en última instancia, el verdadero propósito de “Final de partida” sea sacudir las conciencias de quienes todavía creen que el ciclo del malestar y la polarización es ajeno, propio de otros tiempos y lugares.
¿Y ahora qué?
La pregunta final, y la que probablemente más resuene tras cerrar el libro de Turchin, es: ¿podemos anticipar el colapso y evitarlo, o estamos condenados a repetir los mismos errores? La respuesta, en la lógica del autor, reside en la capacidad de la sociedad para impulsar reformas que acomoden las legítimas aspiraciones de las nuevas élites, fortalezcan las instituciones y reviertan la gran brecha de la desigualdad.
He ahí el reto, monumental y urgente. Porque la historia –nos recuerda Turchin con el rigor de quien saca conclusiones de miles de años de datos– no se detiene. Pero tampoco está escrita de una vez para siempre. Estamos, otra vez, en la antesala de una nueva partida. De nosotros depende cómo se juegue y, sobre todo, cómo termine.
