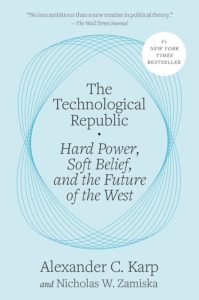
En un contexto donde las apps de citas y las redes sociales parecen acaparar el ingenio tecnológico, Alexander Karp —CEO de Palantir— irrumpe con una obra desafiante. The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, coescrita con Nicholas Zamiska, no es un tratado neutro ni un manual técnico. Es una provocación intelectual que mezcla diagnóstico, crítica y propuesta. Un intento de reconfigurar el papel del software, la inteligencia artificial (IA) y la estrategia nacional en la defensa de las democracias.
La República Tecnológica: un nuevo marco de poder
Karp y Zamiska presentan el concepto de “República Tecnológica” como una metáfora —y al mismo tiempo, un proyecto tangible— que redefine cómo se ejerce el poder en la era digital. A diferencia de los modelos tradicionales basados en el control territorial o el músculo militar, el poder contemporáneo se mide en control de datos, capacidades de IA y soberanía digital.
Las decisiones ya no las toman solo los parlamentos o los ejércitos, sino también los algoritmos. Desde los sistemas de vigilancia predictiva hasta las infraestructuras críticas conectadas, el libro advierte que la tecnología se ha convertido en el nuevo campo de batalla geopolítico. Y quienes la ignoren —gobiernos, ciudadanos o empresas— corren el riesgo de quedarse fuera del tablero.
Silicon Valley ha perdido el norte
Una de las tesis más repetidas del libro es que Silicon Valley ha olvidado para qué sirve la tecnología. Según los autores, la cuna de la innovación global se ha convertido en un parque temático de la comodidad y la eficiencia, donde el talento más brillante se dedica a diseñar apps que nos ahorren 10 minutos al día, pero evita involucrarse en los problemas estructurales de nuestra época.
Karp lanza una crítica directa: la industria tecnológica se ha replegado en lo fácil y lo rentable. Pocas compañías tecnológicas están dispuestas a invertir en resolver la violencia urbana, los sistemas educativos en crisis o la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque esos retos no tienen una solución “escalable” inmediata. Porque son sucios, imprevisibles, ideológicos. En cambio, optimizar el algoritmo de engagement o entregar comida en 12 minutos promete crecimiento, inversión y aplauso mediático.
El desvío cultural: del idealismo al conformismo
El libro dedica varios pasajes a analizar el cambio cultural que ha transformado la mentalidad de las élites tecnológicas. Aquellos ingenieros que en los años noventa salieron de Stanford o el MIT impulsados por el idealismo de internet, terminaron adaptándose a una cultura de la eficiencia sin propósito.
Karp identifica una mezcla de arrogancia tecnoliberal y cobardía política. Las grandes tecnológicas, sostiene, han aprendido a navegar la complejidad regulatoria pero han renunciado a liderar con valores. No es solo que rehúyan colaborar con el Estado: es que muchas veces ni siquiera creen en la posibilidad de mejorar la sociedad a través de la acción colectiva. El problema, para Karp, no es técnico; es moral.
La carrera por la inteligencia artificial como reto existencial
La parte central del libro expone un argumento contundente: la inteligencia artificial no es simplemente una tecnología disruptiva; es un nuevo teatro de competencia geoestratégica. Y Estados Unidos corre el riesgo de ceder terreno frente a potencias con enfoques más agresivos y menos escrúpulos.
Karp pide a gritos una reacción coordinada. Las democracias no pueden permitirse el lujo de dejar el desarrollo de la IA en manos de capitalistas sin brújula ni de burócratas lentos. Necesitan construir capacidades propias, alianzas público-privadas fuertes y marcos éticos robustos. No hacerlo implicaría dejar el futuro del orden democrático en manos de actores que no comparten sus valores.
El pensamiento grupal y sus peligros
El capítulo dedicado al “pensamiento grupal” es uno de los más originales. Inspirándose en experimentos clásicos de psicología social —como el de Milgram sobre obediencia a la autoridad—, los autores muestran cómo incluso comunidades altamente educadas pueden caer en dinámicas de conformismo y silenciamiento de la disidencia.
En el mundo tech, esto se traduce en culturas empresariales homogéneas donde disentir es mal visto, y donde las decisiones se toman más por miedo a salirse de la norma que por convicción real. Karp y Zamiska argumentan que las organizaciones verdaderamente innovadoras no son eficientes, son incómodas: están llenas de rarezas, tensiones y artistas temperamentales. Y es esa incomodidad la que alimenta el pensamiento original.
El valor de la mentalidad ingenieril… bien orientada
La tercera parte del libro gira en torno a la “mentalidad de ingeniería” como antídoto contra la parálisis burocrática. Los autores defienden que muchas de las soluciones a los retos del siglo XXI no necesitan más comités ni leyes, sino estructuras capaces de experimentar, fallar rápido y corregir en tiempo real. Como lo hacen las mejores startups.
Pero aquí viene el matiz clave: el problema no es la mentalidad ingenieril en sí, sino su desconexión con el interés público. Karp no quiere más innovación por la innovación. Quiere aplicar ese talento al diseño de un futuro compartido. Y eso implica que los ingenieros —y las instituciones que los acogen— asuman un compromiso con algo más grande que la eficiencia o la escalabilidad.
Un nuevo pacto: tecnología + Estado
Karp no oculta su convencimiento de que el futuro de las democracias pasa por una colaboración renovada entre empresas tecnológicas y el sector público. No en términos de subordinación, sino de sinergia. Las compañías privadas tienen capacidades que los gobiernos no pueden desarrollar a tiempo; pero los Estados tienen legitimidad democrática, objetivos colectivos y responsabilidad institucional.
El libro proporciona ejemplos donde esa alianza ha funcionado, como el uso de sistemas de Palantir en misiones antiterroristas, gestión de pandemias o defensa cibernética. También denuncia cómo regulaciones absurdas han obstaculizado misiones esenciales —como el caso de las radios para soldados en Afganistán— y cómo los marcos administrativos actuales no están preparados para trabajar con tecnologías de despliegue rápido.
Ética, poder corporativo y zonas grises
A pesar de su defensa del rol empresarial, Karp no esquiva los dilemas éticos. Reconoce que la IA, la vigilancia y el análisis predictivo pueden utilizarse tanto para proteger como para controlar. El libro insiste en la necesidad de construir mecanismos de gobernanza tecnológica que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos fundamentales.
Pero aquí es donde muchos críticos le exigen más. ¿Puede una empresa como Palantir —que trabaja con agencias de defensa, inteligencia y gobiernos autoritarios— liderar esa conversación sin conflicto de interés? ¿Puede una compañía que se beneficia del crecimiento del “Estado algorítmico” ser también la que defina sus límites?
Las críticas más frecuentes
El libro no ha estado exento de controversia. Algunos analistas cuestionan la falta de rigor empírico de ciertas afirmaciones, como la superioridad de las empresas dirigidas por fundadores o la necesidad casi mesiánica de reconfigurar Silicon Valley.
Otros acusan al texto de romanticismo patriótico mal digerido, donde Estados Unidos aparece como víctima moral del cinismo tecnológico, pero se evita hacer autocrítica real sobre cómo el capitalismo de vigilancia ha sido impulsado precisamente desde empresas como Palantir.
También se señala que Karp cae en un cierto “tecnonacionalismo”, donde el riesgo es sustituir el pensamiento crítico por una nueva forma de excepcionalismo tecnológico estadounidense.
A pesar de todo, un mensaje urgente
Y sin embargo, The Technological Republic tiene una virtud escasa: su valentía para señalar que el emperador está desnudo. Que las democracias están perdiendo la batalla cultural y tecnológica. Que el talento está mal orientado. Que el poder digital no puede seguir en manos de unas pocas empresas sin control ciudadano. Y que la innovación sin sentido colectivo es solo otra forma de decadencia.
Karp no quiere regular la tecnología. Quiere reencantarla. Recuperar su capacidad de servicio público. Reconectar el software con el destino de las naciones. Su diagnóstico no es perfecto. Su estilo es vehemente. Pero su tesis es clara: si no redefinimos pronto el contrato social tecnológico, nos despertaremos en una república digital sin ciudadanos, sin derechos y sin propósito.
