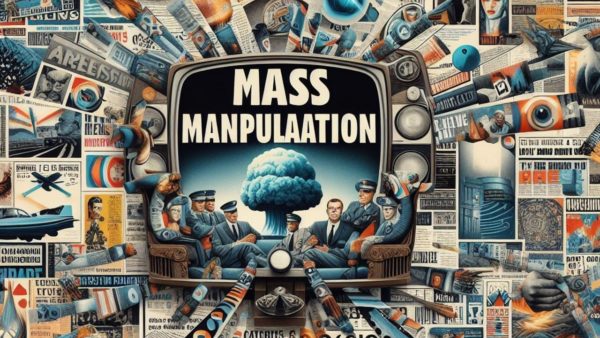La idea principal del libro Propaganda (1928) de Edward Bernays es que la propaganda es una herramienta poderosa de control social que puede utilizarse para manipular las creencias y conductas de las personas en beneficio de una agenda política o comercial.
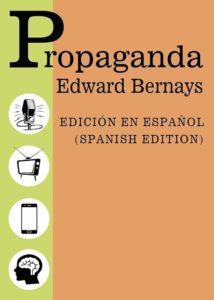
Sus ideas sobre la propaganda se convirtieron en una influencia importante en el campo de las relaciones públicas y la publicidad, y su libro se convirtió en una referencia clásica que continúa teniendo relevancia hasta hoy en día.
Bernays, quien fue sobrino y alumno de Sigmund Freud, aplicó muchos de los principios psicológicos que descubrió Freud a su trabajo en la publicidad y las relaciones públicas. Es considerado el padre de la relaciones públicas modernas, argumenta que la propaganda no es solo una técnica utilizada por los gobiernos o los partidos políticos, sino que también puede utilizarse por grupos comerciales y organizaciones sin fines de lucro.
El libro explica cómo la propaganda puede utilizar la psicología y el análisis de la conducta humana para dirigir los pensamientos y creencias de las personas, y cómo puede usarse para influir en sus decisiones de compra, sus preferencias políticas y su comportamiento social.
Principales ideas de Propaganda de Edward Bernays
- La propaganda masiva se utilizó por primera vez como herramienta para movilizar a las sociedades para la guerra.
- La propaganda es una actividad humana universal.
- La democracia requiere ciudadanos racionales, pero somos animales de manada irracionales.
- La política no tiene un arte especial: todo es marketing.
- Premisas trágicas justifican conclusiones elitistas.
La propaganda masiva se utilizó por primera vez como herramienta para movilizar a las sociedades para la guerra
La propaganda juega un papel protagonista en el drama del siglo XX. Y, como tantas de las cosas que asociamos con esa época turbulenta, su significado se hizo evidente por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí es donde comenzaremos.
El conflicto que estalló el 28 de julio de 1914 no fue como las guerras anteriores. Su escala era diferente, por ejemplo. Involucrando a todos los grandes imperios europeos, se extendió por todo el mundo; por eso fue una guerra mundial.
Pero también fue diferente en otros aspectos. No se limitó al campo de batalla. Por supuesto, los soldados servían en el frente, en las trincheras. Pero un nuevo término entró en el vocabulario de la gente: el “frente interno”. Este segundo frente interno era igualmente importante: después de todo, era aquí donde se producían los rifles, las ametralladoras, los proyectiles y las raciones que necesitaban esos soldados. La recién adquirida importancia de los civiles en lo que se conoció como el “esfuerzo de guerra” los convirtió en objetivos militares. Las ciudades fueron bombardeadas desde el aire y los barcos que transportaban cereales fueron torpedeados desde debajo de las olas.
Dicho de otra manera, el alcance de la guerra había cambiado. La guerra se había vuelto devoradora; ahora afectaba a todos los aspectos de la vida, erosionando la distinción entre soldados y civiles. Esta fue una guerra total. Y la guerra total requería una movilización total.
Los estados se hicieron cargo de las economías, dictando quién produciría qué y cuándo. Se racionaron los alimentos y se controló el precio de los productos básicos. Los gobiernos comenzaron a reunir a poblaciones enteras. Se volvió más importante que nunca convencer a la gente de que estas dificultades y pérdidas eran necesarias. Que sirvieron para un propósito superior. Que la guerra, por terrible que fuera, debía librarse hasta el final.
Y ahí es donde entró la propaganda. La propaganda fue la herramienta que utilizaron los gobiernos para justificar todo ese sufrimiento y motivar a la gente a seguir luchando… y muriendo. Movilizar a las sociedades para la guerra.
Lo que nos lleva a 1917, el año en que un agente de prensa estadounidense de 26 años llamado Edward Bernays se unió a un departamento gubernamental recién creado. Se llamó Comité de Información Pública y tenía la tarea de movilizar a la sociedad estadounidense después de que Estados Unidos entrara en la guerra.
La cuestión era que la opinión pública estadounidense estaba en gran medida contra la guerra. Si los europeos querían masacrarse unos a otros, decía la gente, era asunto suyo; a Estados Unidos le convenía mantenerse al margen del baño de sangre. El gobierno adoptó una opinión diferente. El presidente Woodrow Wilson creía que el país debería desempeñar un papel más importante en los asuntos globales, no sólo para su propio beneficio sino también para el del mundo. El Comité se creó para presionar a los estadounidenses comunes y corrientes para que adoptaran exactamente ese punto de vista.
Comenzó cambiando el nombre de la guerra. Estados Unidos no estaría ayudando a los lejanos imperios europeos a ajustar cuentas: estaría haciendo que el mundo fuera un lugar seguro para la democracia. Ése se convirtió en el lema del esfuerzo bélico estadounidense. Fue una tarea que hablaba de los ideales fundacionales de la república. Estados Unidos tenía que ayudar a la Francia y Gran Bretaña democráticas contra la despótica Alemania, y era deber patriótico de los ciudadanos apoyar esa justa causa. Fue un mensaje ganador. Los estadounidenses se unieron a la bandera y el apoyo a la guerra se disparó.
Bernays vio de primera mano cómo la propaganda podía movilizar a una sociedad para la guerra. Y esto le hizo pensar: ¿podría utilizarse también en tiempos de paz? Ésa era la pregunta apremiante que tenía en mente cuando finalmente se declaró la paz en 1918.
La propaganda es una actividad humana universal.
Bernays estaba orgulloso de su papel en el trabajo del Comité: compartía la visión de Wilson sobre el llamado de Estados Unidos en el mundo y realmente creía que derrotar a Alemania había sido una causa justa.
Pero él hablaba con sencillez. Odiaba el eufemismo. El Comité, dijo en 1918, no se había dedicado al negocio de la «información pública». Eso implicaba que había proporcionado desinteresadamente datos para que la gente los utilizara para tomar sus propias decisiones. Pero la administración de Wilson no había intentado facilitar ningún debate; había guiado al público y moldeado activamente la opinión popular. Eso, para Bernays, era propaganda.
Bernays se metió en problemas por decir eso. El gobierno de Estados Unidos, insistió su empleador, no difunde propaganda: persuade a ciudadanos libres. Esa fue una distinción sin diferencia, dijo Bernays. En 1928, cuando escribió su libro Propaganda, explicó por qué.
Al igual que hoy, la propaganda era una mala palabra en aquel entonces. La gente lo escuchó y pensó en engaño y manipulación. Fue algo que hicieron otras personas. Nuestros enemigos hacen propaganda; informamos. La ironía es que la mala reputación de la propaganda fue el resultado de una campaña de propaganda exitosa. Durante la guerra, los propagandistas británicos y estadounidenses contrastaron su propia “información pública” con la “propaganda” del enemigo , una palabra que adquirió una siniestra inflexión alemana. Para Bernays, eso era evidencia suficiente de que la gente se había metido en un lío por la palabra p.
Entonces, ¿cómo debemos entender la propaganda? Bernays apela a la etimología de la palabra.
Proviene del latín propagare, que significa propagar. Hacer propaganda es difundir una visión; para sembrar las semillas de las ideas. Por eso la oficina misionera de la Iglesia Católica se llama Propaganda Fide: es la oficina para propagar la fe. Así entendida, la propaganda está en todas partes. Las empresas hacen correr la voz sobre los productos; ellos también intentan liderar y moldear la opinión popular. Simplemente lo llaman publicidad. Otras industrias lo llaman tergiversación, relaciones públicas, información pública o algún otro eufemismo. Pero dondequiera que haya un esfuerzo consistente y duradero para moldear la forma de pensar de la gente, hay propaganda.
Según Bernays, entonces, la propaganda es un medio éticamente neutral para alcanzar un fin. La moralidad tiene que ver con el fin mismo. Derrotar al militarismo alemán fue un fin noble. Fomentar el odio hacia una minoría racial es un fin malvado. La propaganda al servicio de la primera causa es admirable; en el segundo caso, es deplorable. De manera similar, la publicidad que manipula a los consumidores para que compren productos que desean pero que no necesitan está bien. Pero engañar a la gente para que compre veneno disfrazado de cura milagrosa no lo es.
Digamos que aceptamos esta definición. La propaganda es una actividad neutral; lo que importa es para qué lo usas. Bien, eso tiene sentido. Pero ¿dónde nos deja esa definición? Bueno, esto nos lleva a una pregunta importante: ¿Quién decide? ¿Quién puede decir si el fin justifica los medios? ¿Que una causa es noble y no deplorable? ¿Que el marketing manipulador es un juego limpio y no un simple fraude?
La versión corta de la respuesta de Bernays es tan contundente como poco atractiva. Es sencillo, afirma: un pequeño grupo de expertos inteligentes debería decidir. En otras palabras, a los hombres les gusta él. El razonamiento que le llevó a esa conclusión es un poco más sutil. Comienza con un argumento sobre la democracia y sus defectos.
La democracia requiere ciudadanos racionales, pero somos animales de manada irracionales.
Comencemos este capítulo con dos citas célebres. El primero es del rey francés Luis XIV, quien afirmó L’État, c’est moi – «Yo soy el Estado». Lo que quiso decir es que nadie excepto él tenía la última palabra en su reino y que no tenía que dar explicaciones a nadie.
El segundo es un antiguo proverbio revivido por la clase de demócratas del siglo XVIII que querían derrocar a reyes tiránicos como Luis. Dice que vox populi, vox Dei – “la voz del pueblo es la voz de Dios”. En otras palabras, el gobierno está al servicio de un poder superior: sus ciudadanos.
Es fácil gobernar un país si se suscribe la visión de Luis XIV. Básicamente, le dices a la gente qué hacer y los metes en prisión si no lo hacen. Es un poco más complicado si tomas la segunda vista. La democracia sólo funciona realmente si las personas son capaces de gobernarse a sí mismas.
Aquellos demócratas del siglo XVIII eran optimistas. Dado que los humanos son seres racionales, dijeron, todos podemos sopesar la evidencia y examinar con frialdad cuestiones económicas, políticas y morales complejas. Cuando nos reunimos para discutir nuestras opiniones con otros ciudadanos y votantes racionales, las mejores ideas seguramente triunfarán. Concluyeron que las democracias aprovecharían la sabiduría de la multitud.
Esa visión optimista fue objeto de ataques sostenidos a finales del siglo XIX. Cuando los psicólogos observaron las democracias reales, no vieron multitudes de individuos ilustrados aprovechando su sabiduría colectiva: vieron animales de rebaño asustadizos haciendo un desastre. Uno de estos pensadores se llamó Gustave Le Bon. Al igual que Freud, tuvo una profunda influencia en la visión del mundo de Bernays.
La idea de Le Bon, en pocas palabras, es que perdemos nuestra personalidad consciente cuando nos convertimos en miembros de un grupo grande. Nos convertimos en parte de una mente grupal cuyo comportamiento es errático, emocional e irracional.
Bernays nos da un ejemplo para ilustrar la mente de grupo en acción. Nos pide que imaginemos a un hombre sentado solo en su oficina decidiendo qué acciones comprar. Cree que está razonando por sí mismo, pero ¿por qué se decide por una determinada empresa ferroviaria? ¿Realmente está actuando con lógica? Bernays no lo cree así. Después de todo, somos animales de manada y estamos influenciados por lo que otras personas hacen y dicen, especialmente si son miembros de alto estatus de la manada. Nuestro inversor, por ejemplo, podría verse influenciado inconscientemente por la observación de su jefe de que disfrutó de un agradable viaje en los trenes de esta empresa. O el artículo que leyó que mencionaba que JP Morgan posee algunas de las acciones de la empresa.
Cualquiera que sea la naturaleza de la influencia, el resultado es que nuestra toma de decisiones no puede describirse realmente como racional. A menudo, ni siquiera es realmente reflexivo. Bernays veía el instinto gregario dondequiera que mirara. Es la mente grupal la que explica la repentina moda de una determinada tela o peinado. Es por eso que un depositante nervioso que hace cola afuera de un banco atrae a diez más, quienes atraen magnéticamente a cien, luego a mil más, hasta que se produce una corrida en ese banco. Y es por eso que los líderes carismáticos que soltan clichés sobre la gloria pueden atraer a un número de seguidores lo suficientemente grande como para derribar gobiernos.
Esta línea de pensamiento pesimista llevó a Bernays a adoptar una visión trágica de la democracia. Un Estado que realmente creyera que la voz del pueblo es la voz de Dios sería cualquier cosa menos eficaz. Sólo podía responder a las volátiles emociones de la multitud. Siempre sería complacer los prejuicios de moda. Lo peor de todo es que le resultaría imposible hacer cosas difíciles pero importantes, como entrar en una guerra impopular para asegurar los intereses de la nación a largo plazo.
La política no tiene un arte especial: todo es marketing.
Pero Bernays no quiso tirar al bebé junto con el agua del baño. Sí, la democracia tiene profundos defectos, pero sigue siendo una mejor forma de gobierno que la dictadura. La verdadera pregunta, entonces, es cómo podemos crear democracias que den cabida a animales irracionales de rebaño. Para llegar a eso, tenemos que hablar del tocino o, más precisamente, de cómo se vende el tocino.
Los vendedores de la vieja escuela contratados por la industria empacadora de carne de Estados Unidos antes de la guerra tenían un enfoque bastante tosco para vender carne de cerdo curada. Sacaron miles de anuncios de página completa en los periódicos y colocaron miles de carteles. El mensaje era siempre el mismo y decía más o menos así: Tenemos tocino. El tocino es sabroso y barato. Compra tocino.
La teoría era que sólo tienes que seguir contándole a la gente acerca de tu producto útil y eventualmente comenzarán a comprarlo. Un vendedor que entiende la propaganda sostiene Bernays, tiene un enfoque más matizado. Para empezar, sabe que el consumidor racional es un mito al igual que el ciudadano racional. Los consumidores, al igual que los votantes, siguen a la multitud, y la multitud sigue el ejemplo de los miembros más influyentes de la manada. Por eso no basta con contarle a la gente los méritos de su producto. Tiene que crear un mensaje que resuene con los deseos de la mente grupal irracional.
Sabiendo todo esto, el propagandista hace una simple pregunta: ¿Quién influye en los hábitos alimentarios del público? La respuesta es obvia: los médicos. Así que esto es lo que hará. Encontrará algunos médicos destacados que respalden su mensaje. Los médicos dirán que el tocino es sano y saludable. O que nueve de cada diez médicos lo recomiendan en el desayuno porque aporta más energía a lo largo del día. La cuestión es que el mensaje establecerá un vínculo entre el producto y un símbolo poderoso: en este caso, salud y vitalidad. Y como la gente confía en los médicos, comprará más tocino.
Probablemente ya habrás adivinado que este vendedor que entiende de propaganda es un sustituto de Bernays. La campaña tampoco es ficticia: así fue realmente como Bernays ayudó a aumentar las ventas de tocino en la década de 1920. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con la democracia?
Bueno, Bernays pensaba que vender una política, una ideología o un candidato político era más o menos como vender cualquier otra cosa. Esa estrategia de aumentar el tocino, por ejemplo, salió directamente del manual del Comité de Información Pública. En 1917, el Comité eligió a miembros “ordinarios” del público para hablar sobre por qué apoyaban la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Como los votantes no confiaban en que la administración Wilson no mintiera sobre sus motivaciones, fue la misma normalidad de estas personas lo que las hizo influyentes en sus comunidades. ¿Por qué mentirían cuando no tenían ningún interés en este concurso? Eso generó confianza. Y luego empezaron a hablar de una manera que conectaba la guerra con un símbolo poderoso y emocionalmente resonante: la historia revolucionaria de Estados Unidos.
¿La conclusión de Bernays? Puedes manipular a masas de personas cuando comprendes sus deseos y miedos inconscientes. Puedes venderles tocino si un médico dice que es saludable y puedes venderles una guerra si aprovechas su deseo de estar a la altura de los ideales de sus venerados ancestros. En resumen, la política no es especial; se le puede dar forma y moldear usando las mismas herramientas que usarías para vender tubos de pasta de dientes.
¿No es todo esto terriblemente cínico? No según Bernays. Recuerde, él creía que la propaganda es éticamente neutral: lo que cuenta es el fin. También pensaba que la democracia era inherentemente inestable. Entonces, ¿qué pasaría si los propagandistas manipularan a las masas en pos de un fin noble como la preservación de la democracia? ¿No fue eso algo bueno? Bernays así lo pensó.
Premisas trágicas justifican conclusiones elitistas.
En 1928, la sociedad estadounidense era prácticamente irreconocible para sus ciudadanos de mayor edad. Un país que alguna vez fue rural era ahora urbano. Las radios y los teléfonos difunden nuevas ideas a velocidades vertiginosas. Las mujeres podían votar. Los trabajadores exigieron voz y voto sobre cómo se gobernaba la nación. Los productos satisfacían cada vez más los deseos, no las necesidades, un subproducto de un auge económico y una cultura consumista emergente. Las nuevas modas derribaron costumbres ancestrales; las viejas certezas se desmoronaron; y las jerarquías establecidas se deshilacharon.
La vida, en definitiva, se había vuelto más compleja. También fue más rápido. La capacidad de atención de las personas era más corta. Para un hombre como Bernays, que estaba convencido de la irracionalidad inherente a la sociedad, esto era una receta para los problemas. Después de todo, el buen gobierno es lento y deliberado. Los debates sobre ideales esenciales como la justicia toman tiempo. Pero ¿cómo se suponía que esta sociedad tendría debates racionales o tomaría decisiones sensatas?
La respuesta que se le ocurrió a Bernays es la siguiente. La libertad sin restricciones comienza, es un ideal admirable, pero poco práctico en una nación grande como Estados Unidos con una población que no es igual en talento. Lo que se necesita es gente que pueda analizar las ideas y opciones que compiten por la atención de los estadounidenses y elegir la mejor de ellas. En otras palabras, la libertad de elección seguirá existiendo, pero las decisiones que las personas puedan tomar serán examinadas por expertos. Estos expertos no son aspirantes a reyes filósofos: son propagandistas democráticos.
Lo ideal sería que todos estudiáramos las cuestiones políticas y morales desde todos los ángulos y votaríamos por los mejores candidatos. En realidad, ese tipo de sistema resulta en caos. Lo mismo ocurre con la economía. Lo ideal sería que todos compraramos los mejores y más baratos productos que ofrece el mercado. Pero si consultáramos constantemente los índices de precios y probáramos químicamente cada pastilla de jabón, la vida económica se paralizaría.
Para evitar estos atascos, delegamos muchas decisiones en expertos. Por eso surgieron partidos políticos en Estados Unidos a pesar de que sus fundadores esperaban que no lo hicieran: al reducir la elección de candidatos y los programas políticos se impuso orden en un sistema caótico. De manera similar, aceptamos que nuestras opciones se reduzcan a ideas y productos que llegan a nuestra atención a través de la propaganda. En pocas palabras, aceptamos las afirmaciones de los especialistas en marketing y anunciantes porque nos hace la vida más fácil.
De hecho, nuestro pensamiento está dominado por un número relativamente pequeño de personas que comprenden nuestros deseos colectivos en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Tomemos como ejemplo la moda. El consumidor típico elige una camisa azul porque cree que le gusta ese color. No se le pasa por la cabeza el diseñador de moda de París o Milán que eligió ese tono preciso. No piensa en otros diseñadores menos influyentes que imitaron su colección. Y desconoce las ferias a las que acuden los compradores de grandes almacenes para conocer las tendencias en París o Milán. ¿Qué pasa con la publicidad que promociona ese tono de azul? Bueno, él no presta atención a nada de eso: ¡después de todo, se guía por su propio gusto!
Ésa es exactamente la razón, dice Bernays, por la que la propaganda es tan poderosa y útil. La industria de la moda se dio cuenta de ello hace mucho tiempo. Lo mismo hicieron los vendedores de tocino. Son los políticos los que están detrás de la curva. Sin embargo, si observaran esas industrias, pronto se darían cuenta de que el verdadero liderazgo político no consiste en responder a lo que la gente dice que quiere. Se trata de plantar ideas en la mente de las personas y presentarse como la respuesta a las preguntas que creen que se hacen. No puedes ir a unos grandes almacenes y exigir el color que te guste, pero eso rara vez molesta a nadie: creemos que queremos una camisa exactamente en ese tono de azul. Una democracia que delegase el poder en propagandistas expertos funcionaría exactamente de la misma manera.
Imagen: creado con el Generador de imágenes de Designer con Copilot Microsoft