En un momento histórico marcado por crisis ambientales sin precedentes, la publicación de “Las devoradoras de luz: Cómo la inteligencia de las plantas ofrece una nueva comprensión de la vida en la Tierra” de Zoë Schlanger llega como una bocanada de aire fresco. Este libro, publicado en mayo de 2024, aparece cuando la humanidad enfrenta desafíos críticos: cambio climático acelerado, pérdida masiva de biodiversidad y una creciente desconexión con el mundo natural.
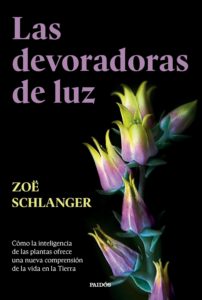
La relevancia de esta obra trasciende el ámbito puramente científico. En una era donde la tecnología digital absorbe cada vez más nuestra atención, Schlanger nos recuerda la importancia de reconectar con las formas de vida que sostienen literalmente nuestra existencia.
Las plantas, que producen el oxígeno que respiramos y constituyen la base de nuestras cadenas alimentarias, han sido históricamente relegadas a un segundo plano en nuestra consideración, como también señala Stefano Mancuso en su obra “El futuro es vegetal“, analizada anteriormente en qtorb.com (‘El futuro es vegetal’ de Mancuso: Innovación y sostenibilidad inspiradas en las plantas), donde destaca que “las plantas, a menudo subestimadas, son esenciales para la vida en la Tierra: producen oxígeno, regulan el clima y son la base de la cadena alimentaria”.
Este libro llega también en un momento de transformación en la ciencia botánica. Durante décadas, investigadores que sugerían formas de inteligencia vegetal fueron marginados o ridiculizados.
Hoy, gracias a avances tecnológicos y metodológicos, estas ideas están ganando legitimidad en círculos académicos respetados. “Las devoradoras de luz” documenta esta revolución científica en curso, situándose en la intersección entre ciencia de vanguardia y divulgación accesible, continuando el camino abierto por Mancuso, quien sostiene que “las plantas poseen una inteligencia distribuida y una capacidad de adaptación que pueden inspirar nuevas formas de organización social y económica”.
Un cambio de perspectiva sobre el mundo vegetal
Schlanger inicia su narrativa en el Bosque Lluvioso Hoh del Parque Nacional Olympic. Este lugar emblemático cobra vida bajo su pluma como un ecosistema donde existe “una especie de equilibrio en constante movimiento” entre formas de vida microscópicas y macroscópicas. Esta introducción establece el tono para un libro lleno de revelaciones sorprendentes.
Resulta especialmente notable el giro profesional de Schlanger: de cubrir historias a menudo sombrías sobre cambio climático, pasó a sumergirse en el tema más esperanzador y creativo de la vida vegetal. Su entusiasmo impregna cada página del texto, transmitiendo no solo información sino también un sentido de maravilla que resulta contagioso.
La premisa central del libro desafía nuestras concepciones: las plantas, al estar ancladas en un solo lugar, han desarrollado estrategias de supervivencia tan sofisticadas que constituyen una forma paralela de inteligencia. No se trata de que sean “como nosotros”, sino de que han evolucionado un sistema completamente diferente pero igualmente fascinante.
Esta perspectiva tiene profundas implicaciones. Si reconocemos que existen múltiples formas de inteligencia en la naturaleza, no solo la humana o la animal, nuestra visión del mundo se expande considerablemente. Las plantas dejan de ser meros objetos decorativos o recursos para convertirse en sujetos con los que compartimos el planeta.
La “ceguera vegetal” y nuestra desconexión
Pocas personas pueden caminar por un bosque identificando más de tres o cuatro especies vegetales. Schlanger denomina este fenómeno “ceguera vegetal”: esa tendencia humana a ignorar a las plantas a pesar de ser literalmente la base de nuestra existencia.
La autora profundiza en las raíces culturales e históricas de esta ceguera. Desde la antigua división aristotélica que separaba tajantemente a plantas y animales, hasta los sesgos cognitivos modernos que nos predisponen a prestar atención a criaturas que se mueven como nosotros, nuestra cultura ha reforzado sistemáticamente esta desconexión con el mundo vegetal.
Schlanger señala una ironía demoledora: la palabra latina para “vegetativo” se refiere a lo floreciente y vivo, mientras que actualmente usamos ese término para describir a personas que no pueden moverse ni responder. Esta observación lingüística revela mucho sobre nuestra relación con el mundo vegetal y cómo hemos llegado a asociar la inmovilidad con la falta de agencia o conciencia.
El libro argumenta convincentemente que esta ceguera vegetal tiene consecuencias prácticas graves. Al no reconocer el valor y la complejidad de las plantas, hemos permitido la destrucción masiva de ecosistemas vitales como selvas tropicales y humedales. Nuestra incapacidad para “ver” realmente a las plantas ha facilitado su explotación desmedida.
Capacidades sorprendentes que desafían lo conocido
Ciertos pasajes del libro parecen extraídos de una novela de ciencia ficción. Una enredadera modifica la forma de sus hojas para camuflarse con el arbusto por el que trepa. Una plántula de guisante detecta el sonido del agua fluyendo y crece hacia ella. Estos no son relatos fantasiosos sino descubrimientos científicos documentados.
Schlanger detalla meticulosamente los experimentos que han revelado estas capacidades. Describe cómo investigadores en laboratorios de todo el mundo están documentando comportamientos vegetales que desafían nuestras concepciones tradicionales. Las plantas no solo responden pasivamente a su entorno; lo perciben activamente y modifican su comportamiento en consecuencia.
Particularmente reveladora resulta la explicación sobre cómo las plantas responden a los ataques de orugas. Según Schlanger, la planta enfrenta un dilema: no puede permitir que las orugas la devoren completamente (moriría), pero tampoco le conviene eliminarlas del todo, ya que estas se transformarán en mariposas o polillas que dispersarán su polen. Este equilibrio requiere una respuesta mucho más sofisticada de lo imaginable.
El libro detalla cómo las plantas producen compuestos químicos específicos cuando son atacadas. Algunas sustancias hacen que sus hojas sean menos apetecibles, mientras que otras atraen a insectos depredadores que se alimentarán de las orugas. Esta respuesta calibrada demuestra una complejidad que va mucho más allá de reacciones mecánicas simples.
Las plantas domésticas adquieren una nueva dimensión tras conocer estos mecanismos. Los aparentemente simples especímenes de interior participan en dramas silenciosos que ocurren constantemente sin que nadie los perciba. El filodendro en la esquina de la sala está constantemente monitoreando su entorno, respondiendo a cambios de luz, humedad y posibles amenazas.
El debate sobre la inteligencia y la conciencia vegetal
En este punto el libro se adentra en terreno controvertido. Schlanger define la inteligencia como “la capacidad de aprender del entorno y tomar decisiones que mejor apoyen la propia vida”. Bajo esta definición, argumenta que las plantas califican como seres inteligentes.
Esta propuesta genera reacciones encontradas. Existe cierta resistencia natural a atribuir “inteligencia” a organismos sin cerebro. Sin embargo, los ejemplos presentados resultan tan convincentes que obligan a cuestionar nociones preconcebidas.
Schlanger aborda frontalmente las críticas a esta perspectiva. Reconoce que términos como “inteligencia” y “conciencia” están cargados de significados antropocéntricos, pero argumenta que esto refleja más nuestras limitaciones conceptuales que las capacidades reales de las plantas. Si definimos la inteligencia exclusivamente en términos de estructuras cerebrales humanas, obviamente las plantas quedarán excluidas. Pero si ampliamos nuestra definición para incluir la capacidad de procesar información, resolver problemas y adaptarse al entorno, las plantas demuestran estas habilidades de maneras sorprendentes.
Algunos biólogos señalan que Schlanger parece buscar cualidades específicamente valoradas por los humanos en las plantas, lo que podría constituir una forma de antropomorfización. Esta crítica tiene validez, pero el libro sugiere convincentemente que, más que proyectar cualidades humanas en las plantas, necesitamos ampliar nuestras definiciones para incluir formas de inteligencia que no se asemejen a la nuestra.
Una inmersión sensorial en la vida verde
La singularidad de este libro radica no solo en la información científica que presenta, sino en cómo Schlanger la comunica. Su prosa evocadora casi permite sentir la humedad del bosque y percibir el aroma de la tierra. En un pasaje particularmente memorable, describe cómo las señales eléctricas recorren las células vegetales tras una lesión, iluminando la planta “como relámpagos”.
Esta calidad sensorial del texto no es meramente estilística; refleja el enfoque holístico de Schlanger hacia su tema. La autora comprende que para superar nuestra ceguera vegetal, necesitamos no solo información científica sino también una reconexión sensorial y emocional con el mundo vegetal.
La lectura transforma inevitablemente la percepción del mundo vegetal circundante. Las plantas del jardín o del parque más cercano adquieren una nueva dimensión cuando uno se pregunta qué estarán “percibiendo” en ese preciso momento. Un árbol urbano deja de ser un simple elemento del paisaje para convertirse en un ser vivo que está constantemente respondiendo a su entorno, comunicándose con otros organismos y tomando “decisiones” sobre cómo utilizar sus recursos.
Entre la ciencia y algo más
Varios críticos han descrito “Las devoradoras de luz” como una “rara mezcla de ciencia y misticismo”, una caracterización comprensible. En ciertos momentos, Schlanger parece trascender el territorio puramente científico hacia algo que roza lo espiritual.
El libro explora cómo diversas culturas indígenas han reconocido desde hace milenios la agencia e inteligencia de las plantas. Estas tradiciones no separan tajantemente el conocimiento empírico de la dimensión espiritual, y Schlanger sugiere que quizás tengan algo valioso que enseñarnos sobre cómo relacionarnos con el mundo vegetal.
Sin embargo, esta aproximación no constituye necesariamente una debilidad. Los libros de divulgación científica más memorables suelen ser aquellos que no temen plantear cuestiones más amplias sobre el significado y nuestro lugar en el mundo natural.
En una época donde ciencia y espiritualidad frecuentemente aparecen como opuestos irreconciliables, este enfoque más holístico resulta refrescante. Como señala Schlanger, nuestra comprensión de la vida evoluciona constantemente, y quizás necesitemos integrar múltiples formas de conocimiento para captar plenamente la complejidad del mundo vegetal.
Lenguaje accesible para temas complejos
Una virtud destacable del libro es la habilidad de Schlanger para explicar conceptos científicos complejos sin condescendencia. Su descripción de la fotosíntesis logra que este proceso, estudiado superficialmente en la escuela, adquiera una nueva dimensión de asombro.
La autora describe las estomas (los poros en las hojas) como “pequeñas bocas entreabiertas, labios de pez que se abren y cierran”. Este tipo de imágenes vívidas permanecen en la memoria mucho después de concluir la lectura.
Schlanger también aborda temas técnicamente complejos como la comunicación química entre plantas a través de redes de hongos micorrízicos (lo que algunos investigadores han denominado la “Wood Wide Web”). Logra explicar estos fenómenos de manera accesible sin simplificarlos excesivamente, manteniendo su fascinante complejidad.
Preguntas incómodas que plantea
El avance en la lectura suscita interrogantes cada vez más desafiantes. Si las plantas poseen estas capacidades sorprendentes, ¿cambia eso nuestra responsabilidad ética hacia ellas? Si pueden percibir su entorno, comunicarse y responder de maneras complejas, ¿deberíamos reconsiderar cómo las tratamos?
Schlanger no ofrece respuestas simplistas a estas preguntas. Reconoce la complejidad inherente a nuestra relación con las plantas: las necesitamos para sobrevivir, pero esto no significa que debamos tratarlas como meros recursos. El libro sugiere que quizás sea posible desarrollar una relación más respetuosa y recíproca con el mundo vegetal, reconociendo su valor intrínseco más allá de su utilidad para los humanos.
No existen respuestas definitivas, pero el libro genera una mayor conciencia sobre nuestra relación con el mundo vegetal. La idea de hablarles a las plantas mientras se poda el jardín ya no parece tan excéntrica. Después de conocer las revelaciones de Schlanger, cabe preguntarse si realmente están “escuchando” a su manera.
Opiniones divididas entre los lectores
“Las devoradoras de luz” genera reacciones notablemente diversas. Los botánicos suelen devorarlo rápidamente y discutir entusiasmados cada capítulo. Lectores con formación en ciencias exactas pueden encontrarlo excesivamente especulativo y abandonarlo a mitad de camino.
Esta polarización refleja algo fundamental sobre el libro: desafía categorías establecidas y empuja fuera de la zona de confort intelectual. No deja indiferente a nadie.
Algunos críticos han señalado que Schlanger ocasionalmente va más allá de lo que la evidencia científica actual puede sostener firmemente. Sin embargo, otros argumentan que este enfoque especulativo es precisamente lo que hace valioso el libro: nos invita a considerar posibilidades que la ciencia aún está explorando, ampliando nuestra imaginación sobre lo que las plantas podrían ser capaces de hacer.
Implicaciones filosóficas y éticas
Más allá de los descubrimientos científicos, “Las devoradoras de luz” plantea cuestiones filosóficas fundamentales. En un pasaje particularmente provocador, Schlanger sugiere que la inteligencia y la conciencia podrían ser aspectos inherentes a la existencia misma.
Cada célula individual muestra capacidad para reconocerse a sí misma y a otras, evitar lo que la daña y buscar recursos para preservarse. ¿No constituye esto una forma primaria de conciencia? Esta perspectiva abre la posibilidad de que todo el mundo sea consciente e inteligente, conectado mediante mecanismos que han evolucionado durante cientos de millones de años.
El libro también cuestiona la narrativa dominante sobre la evolución como una competencia despiadada. Schlanger documenta numerosos ejemplos de cooperación entre plantas, tanto dentro de la misma especie como entre especies diferentes. Estas relaciones simbióticas sugieren que la naturaleza no es solo “roja en dientes y garras”, sino también un tejido de interdependencias y ayuda mutua.
Conclusión: Una nueva mirada al mundo que nos rodea
“Las devoradoras de luz” constituye, en esencia, una invitación a contemplar el mundo con nuevos ojos. Las plantas, esos seres familiares pero extrañamente ajenos que nos rodean por todas partes, emergen de estas páginas como criaturas fascinantes con vidas complejas y estrategias sofisticadas.
Este libro recuerda que la naturaleza siempre resulta más extraña, compleja y maravillosa de lo imaginable. En un momento en que la desconexión humana de la naturaleza parece alcanzar su punto máximo, “Las devoradoras de luz” ofrece una oportunidad para reconectarse con el mundo vivo que nos rodea y del que formamos parte.
Como sugiere la propia obra, una ventana al mundo vegetal siempre resulta más intrigante que un espejo que refleja el nuestro. Zoë Schlanger ha proporcionado precisamente esa ventana, y la vista es absolutamente asombrosa.
“Las devoradoras de luz” trasciende el ser un simple libro sobre plantas; constituye una exploración de la vida misma, en toda su complejidad, adaptabilidad y belleza. Representa una lectura esencial para quienes deseen profundizar su comprensión del mundo natural y su lugar en él.
En última instancia, el valor de este libro radica no solo en la información que proporciona sino en cómo transforma nuestra percepción. Después de leerlo, resulta imposible mirar un bosque, un jardín o incluso una maceta en el alféizar de una ventana de la misma manera. El mundo vegetal, previamente relegado al fondo de nuestra atención, emerge con una vitalidad y complejidad que exige reconocimiento. Y en ese reconocimiento quizás encontremos claves para una relación más armoniosa con el planeta que compartimos.
