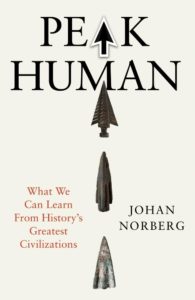
Vivimos en una época en la que el pesimismo parece haberse convertido en el nuevo sentido común. El discurso político gira hacia el proteccionismo, las redes amplifican los mensajes de miedo, y la sensación de declive se ha vuelto casi un reflejo cultural. Pero Johan Norberg, historiador sueco y autor de Peak Human, nos propone mirar más allá de las nieblas del presente. Su tesis es provocadora: estamos en el punto más alto del desarrollo humano… y podríamos perderlo si no aprendemos de las civilizaciones que nos precedieron.
Este no es un libro de autoayuda ni una apología ingenua del progreso. Es una mirada histórica rigurosa que conecta épocas doradas del pasado con las decisiones que estamos tomando hoy. Y su mensaje es claro: las sociedades humanas florecen cuando apuestan por la apertura, la libertad de pensamiento y la mezcla. Y decaen cuando las cierran.
¿Qué hace que una civilización alcance su “pico”?
Norberg no define el progreso humano como una mera acumulación de riqueza o tecnología. Lo que llama “época dorada” es un momento en que una sociedad logra un equilibrio excepcional entre crecimiento económico, innovación intelectual y libertad cultural. Es decir, cuando la gente vive mejor, piensa más libremente y crea más audazmente.
La clave, dice, no es el tamaño del ejército ni la abundancia de recursos naturales. Es la apertura: a nuevas ideas, a personas extranjeras, a formas distintas de vivir y pensar. Las civilizaciones que brillaron fueron aquellas que no temieron a lo ajeno, sino que lo convirtieron en propio. No solo copiaron, sino que transformaron. No solo toleraron, sino que valoraron la diferencia.
También es crucial el tipo de instituciones que sostienen esa apertura. Las épocas doradas surgen cuando hay leyes que protegen la propiedad intelectual, cuando el mérito cuenta más que el linaje, y cuando el error no se castiga con la muerte o el exilio. Son momentos en los que la sociedad tiene una fe colectiva en que el futuro puede ser mejor, y está dispuesta a correr riesgos para construirlo.
Un viaje por siete civilizaciones
Norberg estructura su libro alrededor de siete momentos históricos que encarnan este ideal. A través de ellos, muestra cómo el progreso no es un fenómeno occidental ni moderno, sino una posibilidad recurrente que depende de las elecciones sociales y políticas.
Atenas: cuando la razón era un deporte colectivo
En la Atenas del siglo V a.C., la política era también filosofía, y la filosofía era pública. El ágora era el espacio donde se discutían las leyes, pero también el sentido de la vida. Los ciudadanos eran animados a pensar críticamente, a cuestionar a los poderosos, a poner a prueba sus ideas. Y esa actitud crítica se reflejó en avances en ciencia, ética, arte y arquitectura que todavía hoy nos inspiran.
Roma: la ciudadanía como vínculo común
Roma no inventó todo desde cero. Copió muchas cosas de Grecia, de Egipto, incluso de los pueblos que conquistaba. Pero hizo algo nuevo: convirtió la identidad política en un pegamento social más fuerte que la sangre. Uno podía ser romano sin nacer en Roma. Bastaba con aceptar sus reglas, su lengua y su visión del mundo. Esta flexibilidad permitió a Roma integrar culturas muy distintas bajo un mismo marco institucional.
Bagdad Abasí: la sabiduría sin fronteras
Durante el califato abasí, especialmente entre los siglos VIII y XI, Bagdad fue un cruce de caminos donde convergían saberes de Oriente y Occidente. En la Casa de la Sabiduría, eruditos musulmanes, judíos, cristianos y persas trabajaban en armonía. Allí se tradujeron los clásicos griegos, se desarrollaron algoritmos, se perfeccionó la medicina y se soñaron estrellas. Era una ciudad donde la inteligencia era más valiosa que la ortodoxia.
China Song: un modelo de desarrollo frustrado
En la China de los Song (960–1279), floreció una economía casi moderna. El Estado garantizaba derechos de propiedad incluso a campesinos, se promovía el mérito a través de exámenes públicos, y las innovaciones tecnológicas eran constantes. La brújula, la pólvora, la imprenta, el papel moneda… todas surgieron allí. Pero no fue solo tecnología: fue una cultura abierta al cambio. Hasta que dejó de serlo. La invasión mongola y el regreso del confucianismo autoritario acabaron con el experimento.
La República Neerlandesa: capital y tolerancia
En el siglo XVII, los Países Bajos eran un experimento social radical. Permitían la libertad de culto, protegían a los disidentes, y se convirtieron en refugio para pensadores y emprendedores perseguidos en otras partes de Europa. A la vez, crearon instituciones financieras modernas que facilitaron el comercio global. Esta mezcla de tolerancia e innovación les dio una influencia desproporcionada para su tamaño geográfico.
Inglaterra: de la libertad al vapor
La Revolución Industrial inglesa no fue una consecuencia inevitable. Fue el resultado de decisiones políticas e institucionales: propiedad privada asegurada, patentes que premiaban a los inventores, una cultura que celebraba el emprendimiento. A diferencia de China, donde la innovación era vertical y estatal, en Inglaterra era horizontal y privada. Y eso permitió una diseminación más rápida, con efectos profundos sobre el bienestar humano.
Las ideas rebeldes cambian el mundo
Norberg insiste en que la innovación no es neutra. Cada gran avance desafía alguna autoridad, rompe alguna convención, incomoda a algún poder. Por eso las sociedades que florecen son aquellas que permiten —o incluso alientan— la rebeldía creativa. Galileo, Newton, Darwin, Ada Lovelace, Marie Curie… todos ellos fueron transgresores. Y lo que los hizo posibles no fue solo su genio, sino el contexto que los dejó prosperar.
Las épocas doradas, entonces, no son solo épocas de orden, sino de fricción productiva. Donde la diferencia no se aplasta, sino que se convierte en motor. Donde la crítica no se teme, sino que se agradece.
Cuando el control reemplaza a la curiosidad
Pero todo pico tiene un final. Y ese final, sugiere Norberg, suele comenzar en casa. Lo llama el “momento Sócrates”: ese punto en el que una sociedad que antes premiaba la crítica empieza a castigarla. Roma se volvió autoritaria, Atenas ejecutó a su filósofo más brillante, Bagdad se cerró al saber extranjero, China prohibió los viajes oceánicos, los Países Bajos se volvieron intolerantes con el tiempo.
El patrón es claro: cuando las élites sienten que han llegado a la cima, tienden a cerrar la escalera por la que subieron. Bloquean el acceso a otros, temen perder su posición, y priorizan el orden sobre la innovación. Es entonces cuando la decadencia comienza.
¿Estamos en nuestro propio “pico humano”?
Norberg sostiene que sí. Que a pesar de todo el ruido y la confusión, estamos viviendo la era más próspera de la historia humana. Y tiene datos para demostrarlo: en los últimos 30 años, más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema. La mortalidad infantil ha caído a la mitad. El acceso a la educación y la salud ha aumentado exponencialmente. Y todo ello ha sido posible gracias a un mundo relativamente abierto.
Pero ese mundo está cambiando. Las guerras comerciales, el ascenso del autoritarismo, la desinformación y el miedo al otro están erosionando la apertura que permitió este progreso. El riesgo no es hipotético: está ocurriendo ahora.
Elegir entre apertura y declive
Lo más poderoso del libro es su mensaje de agencia. Norberg no cree en el determinismo histórico. Cree que las civilizaciones decaen porque deciden cerrarse, no porque estén condenadas a hacerlo. Y por eso mismo, también podemos decidir mantenernos abiertos.
Cada generación tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de defender la curiosidad frente al miedo, la diversidad frente al repliegue, el diálogo frente al dogma. Peak Human no es un canto al pasado, sino un llamado al presente.
¿Qué futuro elegiremos?
Si algo deja claro Norberg es que el progreso no es una línea recta. Es una posibilidad. Una opción que debemos renovar constantemente. Y esa opción pasa por hacernos una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿estamos dispuestos a seguir siendo una civilización abierta? ¿O vamos a repetir el ciclo del miedo que tantas veces antes nos hizo caer?
La historia está llena de advertencias. Pero también de inspiración. Lo que hagamos con esas lecciones, es cosa nuestra.
