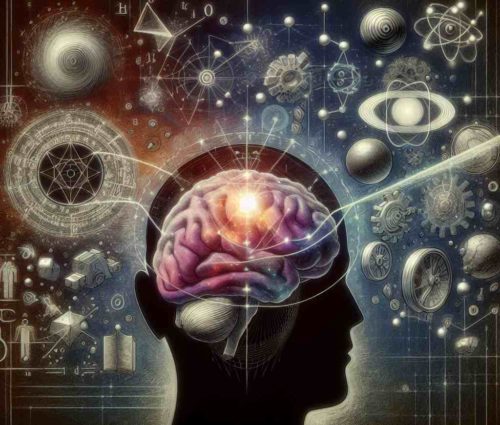“El día que inventamos la realidad” de Javier Argüello, publicado en abril de 2025, llega en un momento perfecto para replantear nuestras certezas más básicas. En plena era de ChatGPT y sistemas de IA cada vez más sofisticados, mientras la física cuántica sigue desafiando nuestra comprensión del mundo material, este ensayo nos invita a cuestionar algo que damos por sentado: la propia naturaleza de la realidad.
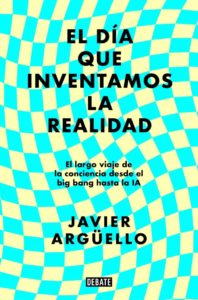
Con una prosa que combina rigor y accesibilidad, Argüello defiende una idea tan simple como revolucionaria: lo que llamamos “realidad” no es algo que siempre haya existido como concepto, sino una construcción cultural con fecha de nacimiento. El autor nos lleva de la mano a la Grecia antigua, donde Heródoto, casi sin pretenderlo, estableció por primera vez la distinción entre hechos reales y ficticios, sembrando la semilla de lo que entendemos hoy como “lo real”.
Lo que hace este libro especialmente valioso es su capacidad para conectar mundos aparentemente distantes. Argüello salta con naturalidad de la filosofía clásica a la física cuántica, de las matemáticas pitagóricas a los dilemas éticos de la IA, tejiendo un relato coherente sobre cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde podríamos dirigirnos. En un momento en que las fronteras entre lo virtual y lo real se desdibujan cada día, en que las máquinas razonan pero no piensan (distinción crucial que el autor desarrolla magistralmente), esta obra nos ofrece una brújula intelectual para navegar la complejidad de nuestro presente y los enormes desafíos que tenemos por delante como especie.
La realidad como construcción cultural
La tesis fundamental que vertebra esta obra es que la realidad no constituye un fenómeno objetivo e independiente, sino una sofisticada construcción cultural. Desde tiempos inmemoriales, han sido las mitologías propias de cada civilización -las ficciones que nos hemos ido contando- las encargadas de dar forma a eso que llamamos “realidad”. Esta perspectiva desafía frontalmente nuestra concepción cotidiana de lo real como algo dado, inmutable y ajeno a nuestra percepción.
Argüello argumenta que cada época establece sus propios criterios para definir qué es lo real. En los albores de nuestra civilización, “en Grecia la realidad era lo que cantaban los poetas; un tiempo después, cuando empezamos a confiar en las verdades lógicas, entendimos que la realidad era lo que decían los filósofos”. Hoy, si quisiéramos determinar la forma de la realidad, acudiríamos a los científicos, quienes desde hace tres o cuatro siglos han trabajado con la noción de una realidad objetiva.
El nacimiento histórico del concepto occidental de realidad
Con precisión histórica, el autor sitúa el origen del concepto occidental de realidad en la Grecia antigua, específicamente con Heródoto en el siglo IV a.C. En sus “Historiae”, el primer historiador de la historia estableció por primera vez la diferenciación entre los hechos ficcionales y los “hechos realmente ocurridos”. Este momento representó un cambio paradigmático: “ya no son los designios de los dioses los que avalan la realidad, sino los hechos de los hombres, sus venturas y desventuras”.
“Sin darse cuenta, Heródoto estaba inaugurando la noción de realidad y también la de su hermana gemela, la fantasía”. Este cambio trascendental se trasladó a la filosofía, la literatura y la poesía, marcando lo que Argüello denomina “la fundación cultural de occidente”.
La evolución del pensamiento racional
A partir de este punto de inflexión, el autor traza una línea evolutiva que recorre el pensamiento de Platón, Aristóteles y Pitágoras, mostrando cómo se desarrollaron progresivamente los conceptos de razón, inteligencia racional, objetividad y orden del universo. Las matemáticas emergen como el “lenguaje oficial de la ciencia” y se consolida la creencia de que pueden explicar el orden cósmico.
Este recorrido nos conduce a la segunda parte del ensayo, titulada “La forma”, donde Argüello revela su posición personal sobre la dicotomía fundamental que articula su pensamiento.
La tensión entre razón y conciencia
Una de las propuestas más provocadoras del libro es la oposición que Argüello establece entre razón y conciencia, entre lo mecánico y lo genuinamente humano. “Razonar es una tarea que una máquina puede llevar a cabo sin ninguna dificultad. Pensar es algo que sólo puede poner en práctica un ser consciente de sí mismo”. Esta distinción resulta crucial para comprender lo que nos define como humanos frente a la creciente capacidad de las máquinas.
El autor configura estos términos -intelecto y conciencia- como “una categoría de opuestos, una especie de yin y yan que, complementándose, compondrían el núcleo de lo humano”. Esta dualidad constituye el eje sobre el que pivota su teoría de lo humano.
El desafío de la inteligencia artificial
En este contexto, Argüello cuestiona profundamente la posibilidad de crear máquinas con conciencia: “¿Cómo podríamos dotar a una máquina de conciencia si no tenemos la menor idea de lo que es la conciencia ni de cómo opera?“. Esta pregunta desarma, según el autor, “el espejismo occidental (el del transhumanismo delirante) de crear máquinas que sustituyan a los humanos”.
El problema no radica tanto en que podamos desarrollar máquinas cada vez más perfectas que utilicen los datos que los humanos les proporcionamos, sino en que “los humanos llevamos siglos maquinizándonos y, de ese modo, hemos preparado el terreno para poder ser reemplazados”. Esta observación revela una preocupación profunda por la progresiva mecanización del pensamiento humano.
La ciencia cuestionando la realidad objetiva
Paradójicamente, es el propio relato científico contemporáneo el que nos obliga a replantearnos la existencia de una realidad objetiva. Argüello señala cómo la física cuántica ha revelado que “las partículas subatómicas no están en ningún lugar hasta que no son observadas”. No es que desconozcamos su ubicación, sino que “hasta que no se produce la observación, las partículas están en una suerte de potencialidad aún no realizada, que no las ubica en ningún lugar”.
Esta revelación tiene implicaciones profundas: “Digamos que antes de que la observación se produzca, la realidad literalmente no existe”. Esta es la denominada explicación de Copenhague de la física cuántica, que cuestiona radicalmente nuestra concepción tradicional de una realidad independiente del observador.
Aunque podríamos pensar que estas “rarezas” del mundo subatómico tienen poca relevancia para nuestra experiencia cotidiana, Argüello nos recuerda que “todo lo que conocemos, el universo, incluidos nosotros mismos, estamos formados de partículas”. Y “estar hecho de algo que no existe” resulta, cuando menos, “inquietante”.
La interdisciplinariedad como método
Para desarrollar su ambiciosa tesis, el autor entrelaza magistralmente historia, filosofía, música, matemáticas, física y el poder creador de la palabra. Este enfoque interdisciplinario le permite desvelar la trama que construye nuestra idea del mundo, acercarnos a la singularidad de la vida y la conciencia, y explicar fenómenos como el nacimiento de la ciencia, la revolución cuántica y el advenimiento de la inteligencia artificial.
Los desafíos futuros de la humanidad
Finalmente, Argüello no se limita a analizar el pasado y el presente, sino que “nos invita a mirar hacia el futuro para explorar los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad”. El libro plantea preguntas fundamentales sobre nuestra relación con la tecnología, la naturaleza de la conciencia y el futuro de lo humano en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial.
Frente a la inquietante posibilidad de que “todo sea relato”, Argüello nos ofrece una respuesta matizada: “¿Entonces cualquier relato vale lo mismo que cualquier otro? Por supuesto que no. Hay relatos que son mejores que otros”. La calidad de estos relatos dependería “del grado de correlación que tienen con un trasfondo inmanente que descansa detrás de eso que llamamos realidad y al cual nunca podemos acceder directamente”.
“El día que inventamos la realidad” se erige así como una obra fundamental para comprender los desafíos epistemológicos y existenciales de nuestro tiempo. Con lucidez visionaria, Javier Argüello nos invita a descorrer el velo de lo que consideramos real para contemplar, quizás por primera vez, el misterio que se oculta detrás de nuestra prodigiosa fantasía llamada realidad.
Lecturas complementarias de ‘El día que inventamos la realidad’ de Javier Argüello
Para complementar las ideas de “El día que inventamos la realidad” de Javier Argüello, que explora la construcción de la realidad y la naturaleza de la conciencia, recomendaría los siguientes libros referenciados desde este espacio:
“El cerebro, el teatro del mundo” (ver ‘El cerebro, el teatro del mundo’ de Rafael Yuste)
Este libro presenta una teoría revolucionaria que resuena profundamente con las ideas de Argüello. Yuste propone que el cerebro no es un mero receptor pasivo de información, sino un generador activo de realidades virtuales que conforman nuestra experiencia subjetiva. Su teoría del “Teatro del Mundo” concibe lo que percibimos como realidad no como algo objetivo, sino como una simulación creada por nuestras redes neuronales.
Esta perspectiva complementa perfectamente la tesis de Argüello sobre la realidad como construcción, ofreciendo una base neurocientífica a sus planteamientos filosóficos. Yuste, al igual que Argüello, nos invita a cuestionar nuestras asunciones sobre la realidad, la conciencia y nuestra propia identidad.
“La creación del Yo” (ver Nueva ciencia de la conciencia: La creación del Yo de Anil Seth)
Seth ofrece una teoría de la conciencia que afirma que ésta “no es una ventana transparente al mundo, sino una interpretación del mismo que depende del contexto”. Su visión de la conciencia como un proceso creativo, de arriba hacia abajo, “como una alucinación”, complementa la idea de Argüello sobre la realidad como proyección de la conciencia.
Seth propone que “los contenidos de nuestra conciencia son simplemente alucinaciones controladas por nuestro cerebro” y que “nuestros cerebros son máquinas de predicción bayesianas que utilizan creencias previas para hacer las mejores conjeturas sobre el mundo”. Estas ideas dialogan directamente con la concepción de Argüello sobre cómo construimos lo que llamamos realidad.
“La nueva mente del emperador” (ver ‘La nueva mente del emperador’ de Roger Penrose )
Penrose desafía la idea de que la consciencia sea solo un programa de ordenador, argumentando que la cognición humana está enraizada en la mecánica cuántica. Este enfoque ofrece una perspectiva complementaria a la distinción que hace Argüello entre “razonar” (algo mecánico) y “pensar” (algo propio de seres conscientes).
El libro aborda temas filosóficos y científicos de forma accesible, ofreciendo “una visión alternativa a la idea convencional de que la consciencia es solo un programa de ordenador”, lo que enriquece el debate sobre la naturaleza de la conciencia que plantea Argüello.
“Helgoland” (ver Para entender la revolución cuántica: ‘Helgoland’ de Rovelli)
Rovelli ofrece “una nueva manera de pensar sobre la física cuántica, que cambia nuestra comprensión de la realidad y el tiempo”. Este libro complementa perfectamente la sección de “El día que inventamos la realidad” donde Argüello explora cómo la física cuántica cuestiona nuestra noción tradicional de una realidad objetiva.
Con su enfoque interdisciplinario que combina filosofía, historia y ciencia, “Helgoland” proporciona una base científica sólida para entender las implicaciones de la física cuántica en nuestra concepción de la realidad, tema central en la obra de Argüello.
Estos cuatro libros, desde diferentes perspectivas (neurociencia, filosofía de la mente, física cuántica), ofrecen visiones complementarias que enriquecen y profundizan las provocadoras ideas de Argüello sobre la naturaleza construida de la realidad y los desafíos que esto plantea para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.