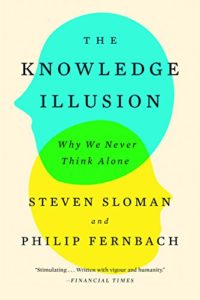
La mayoría a de la gente tiende a subestimar la complejidad del mundo y sobrestimar sus propios conocimientos. Tendemos a simplificar los problemas y piensa que sabe más de lo que realmente sabe, lo que puede llevar a decisiones equivocadas o malas interpretaciones de los hechos. Esa es justamente la idea principal de The Knowledge Illusion de Steven Sloman y Philip Fernbach. El libro explica que la razón por la que la gente hace esto es porque está «enmascarada» por su propia mente, que crea ilusiones de conocimiento.
Los autores sostienen que, en lugar de ser individuos autónomos con vastos conocimientos, la mayoría de las personas dependen en gran medida de la información y la inteligencia colectivas. Argumentan que la ilusión del conocimiento se manifiesta cuando las personas creen que saben más de lo que realmente saben, especialmente en áreas complejas donde la información es especializada.
A través de ejemplos y estudios de investigación, los autores exploran cómo la gente tiende a sobreestimar su comprensión de diversos temas, desde la política hasta la tecnología. También abordan la importancia de la colaboración y la comunicación en la formación y expansión del conocimiento.
The Knowledge Illusion al igual que Pensar rápido, pensar despacio’ de Daniel Kahneman analiza las formas en las que nuestra mente puede ser engañosa y tomar decisiones equivocadas. Ambos libros abordan el tema de la complejidad del mundo y cómo podemos desafiar nuestros prejuicios y pensamientos automáticos. Y por último, también plantean la idea de que ser conscientes de nuestras limitaciones puede ayudarnos a tomar mejores decisiones y a vivir con más sabiduría.
Principales ideas de The Knowledge Illusion
- La ilusión de profundidad explicativa nos hace pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos.
- El cerebro humano no evolucionó para almacenar información y el mundo es extremadamente complejo.
- El cerebro humano evolucionó para la acción y el razonamiento diagnóstico puede ser lo que nos diferencia de otros animales.
- Es difícil razonar desde el efecto hasta la causa, por eso utilizamos la narración para ayudarnos a darle un sentido causal al mundo.
- Razonamos de dos maneras diferentes: intuitiva y deliberativamente.
- Pensamos con nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea.
- Nuestro éxito como especie es el resultado de la inteligencia colectiva y la capacidad de colaborar.
- Las máquinas no pueden compartir la intencionalidad y es poco probable que surja una superinteligencia.
- El miedo a nuevos avances puede generar un sentimiento anticientífico, que es difícil de revertir.
- Podemos evitar el pensamiento de grupo pensando causalmente y los políticos simplifican las cosas apelando a valores sagrados.
- Necesitamos redefinir la educación inteligente y reevaluar.
La ilusión de profundidad explicativa nos hace pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos.
Probablemente puedas andar en bicicleta. La mayoría de la gente puede hacerlo; después de todo, es una actividad bastante sencilla. Una vez que domines la parte del equilibrio, simplemente súbete, presiona los pedales y listo. Entonces es lógico que puedas explicar cómo funciona una bicicleta, ¿verdad?
Bueno, puede que te sorprendas. Aquí está la cuestión: la gente tiene la costumbre de sobreestimar cuánto saben sobre cómo funcionan las cosas, incluso cuando no saben mucho. Esta brecha entre la comprensión supuesta y el conocimiento real se llama ilusión de profundidad explicativa , o IoED (acrónimo de Ilusión de la profundidad explicativa para abreviar).
Para tener una idea de cómo funciona el IoED, volvamos al tema de las bicicletas.
En la Universidad de Liverpool, una profesora de psicología llamada Rebecca Lawson puso a prueba los conocimientos de sus alumnos repartiendo copias de un dibujo. Representaba una bicicleta incompleta, a la que le faltaban, entre otras piezas, cadena, pedales y secciones del cuadro. Luego pidió a sus alumnos que completaran el dibujo.
Los dibujos resultantes variaron en precisión. Uno tenía dos juegos de pedales; a otro le faltaban partes cruciales del marco. A pocos les habría ido bien en la carretera.
Esto llevó a los estudiantes a una conclusión incómoda: no podían articular el conocimiento que estaban seguros de poseer y, de hecho, su comprensión era bastante superficial. Así es el IoED en pocas palabras.
El funcionamiento de una bicicleta es sólo una de las muchas cosas que la gente, cuando se pone a prueba, tiene dificultades para explicar. Otras pruebas han revelado que la gente sobreestima su conocimiento de todo tipo de objetos cotidianos, desde cremalleras hasta inodoros y relojes de pulsera. De hecho, la gente tiende a sobreestimar su conocimiento de todo.
¿La conclusión inevitable que se puede sacar de este hecho? La gente no sabe tanto como cree.
Esto nos lleva a una pregunta que atormentaba a los primeros científicos cognitivos: ¿cuánto sabemos?
El cerebro humano no evolucionó para almacenar información y el mundo es extremadamente complejo.
A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, la teoría predominante entre los científicos cognitivos era que el cerebro era básicamente una especie de computadora orgánica. Esto tiene mucho sentido, considerando que las computadoras modernas y el campo de la ciencia cognitiva surgieron en conjunto.
La informática no era simplemente una metáfora adecuada; fue el modelo fundamental para la naciente disciplina. En la primera mitad del siglo XX, el trabajo de luminarias matemáticas como Alan Turing sugirió que la mente podría funcionar de manera muy similar a una computadora, y muchos de los primeros científicos cognitivos aceptaron esta teoría.
Así que no fue poca cosa cuando, en la década de 1980, un científico cognitivo pionero llamado Thomas Landauer puso patas arriba este modelo.
Landauer pensó que, si la tarea principal del cerebro era llevar a cabo funciones similares a las de una computadora (cosas como almacenar y procesar información), entonces sería informativo estimar el tamaño del conocimiento humano en términos computacionales. Y eso es exactamente lo que hizo.
Sus métodos eran ingeniosos. Por ejemplo, calculó cuántos bytes se necesitarían para almacenar el vocabulario de un adulto promedio. A partir de esta cifra, extrapoló el tamaño aproximado del acervo total de conocimientos de un adulto medio.
Llevó a cabo muchos otros cálculos similares, pero cada estimación de cuántos bytes necesitaría nuestra base de conocimientos fue esencialmente la misma: aproximadamente un gigabyte.
Ahora bien, incluso si este número fuera diez veces mayor, seguiría siendo ridículamente pequeño. Esto demuestra un punto importante: nuestros cerebros, a diferencia de las computadoras, no están diseñados para funcionar principalmente como depósitos de conocimiento.
Esta revelación fue innovadora en su momento, pero, de hecho, tiene mucho sentido. El cerebro humano no evolucionó para almacenar grandes cantidades de información porque, simplemente, hay demasiada.
El mundo es un lugar infinitamente complejo. Por ejemplo, ¿sabías que no hay una sola persona viva que entienda todo lo que hay que saber sobre los aviones modernos? Son simplemente demasiado complicados y comprenderlos por completo requiere un equipo de especialistas.
O consideremos la complejidad del mundo natural. Los científicos están lejos de comprender fenómenos naturales como los sistemas climáticos, por qué experimentamos el amor y qué hace que el hielo sea resbaladizo, solo por nombrar algunos.
Esto plantea otra pregunta complicada: ¿para qué evolucionó nuestro cerebro?
El cerebro humano evolucionó para la acción y el razonamiento diagnóstico puede ser lo que nos diferencia de otros animales.
¿Cuál es la diferencia entre una Venus atrapamoscas y una medusa? Claro, uno vive en la tierra, atrapa insectos y es capaz de realizar la fotosíntesis, mientras que el otro flota en el agua, tiene tentáculos y tiene un aspecto extraño, pero ¿qué los hace fundamentalmente diferentes?
Bueno, uno de ellos es capaz de actuar y el otro no. Esta diferencia es profunda, porque la capacidad de los organismos para actuar e interactuar con su entorno es lo que condujo a la evolución del cerebro.
Las medusas poseen alrededor de 800 neuronas (las Venus atrapamoscas no tienen ninguna) y, aunque esto difícilmente constituye un cerebro, sí permite a los invertebrados tomar acciones. Mientras que la planta devoradora de insectos debe esperar a que lleguen los desventurados insectos, la medusa es capaz, entre otras acciones primitivas, de atrapar presas con sus tentáculos y llevarlas a su boca.
Ahora bien, cuantas más neuronas tenga un animal, más complejas serán las acciones que podrá realizar. Los insectos, por ejemplo, tienen miles de neuronas y son capaces de realizar muchas acciones complejas, como volar. Las ratas tienen millones de neuronas y realizan acciones de mayor complejidad, como construir nidos y recorrer laberintos.
Los humanos poseen miles de millones de neuronas. Podemos viajar al espacio y componer conciertos. Pero desarrollamos cerebros tan complejos por la misma razón por la que las medusas desarrollaron su rudimentario sistema de neuronas: para permitir una acción efectiva.
Entonces, si todos los cerebros evolucionaron para ayudar a la acción, ¿qué diferencia (aparte de miles de millones de neuronas más) a los humanos de otros animales menos dotados de neuronas? Bueno, una respuesta podría ser nuestra capacidad de participar en un razonamiento causal.
No sólo podemos razonar hacia adelante, prediciendo cómo las acciones de hoy pueden moldear los acontecimientos de mañana; También podemos razonar hacia atrás, explicando cómo los asuntos de hoy pueden haber sido causados por las acciones de ayer. Esto se llama razonamiento diagnóstico y, aunque no somos perfectos en ello, nuestra capacidad para hacerlo es posiblemente lo que nos diferencia de otras criaturas sensibles.
De hecho, es posible que seamos los únicos razonadores de diagnóstico que existen. En el siguiente parpadeo, exploraremos por qué esta habilidad nos ha ayudado a prosperar en un mundo que recompensa la acción inteligente.
Es difícil razonar desde el efecto hasta la causa, por eso utilizamos la narración para ayudarnos a darle un sentido causal al mundo.
¿Conoce la historia yiddish sobre el comerciante cuyo escaparate fue desfigurado por vándalos? Limpió los graffitis ofensivos, pero reaparecieron al día siguiente. Así que esperó a que aparecieran los culpables. Cuando lo hicieron, les pagó 10 dólares para que desfiguraran su tienda nuevamente. Al día siguiente, les pagó cinco dólares por sus problemas. Después de eso, redujo el pago a $1.
Pronto dejaron de aparecer por completo. ¿Por qué trabajar tanto por tan poco dinero?
Esta divertida parábola tiene algunas lecciones causales que enseñar, pero la más pertinente se relaciona con la dificultad del razonamiento diagnóstico. Como demuestra el cuento, no somos exactamente expertos en razonar hacia atrás, del efecto a la causa. Cuando los vándalos se confunden acerca de la causa de sus acciones (¿intolerancia? ¿dinero?), pintar con aerosol el escaparate ya no parece valer la pena.
Razonar de efecto a causa es simplemente más difícil que razonar de causa a efecto. Por ejemplo, es mucho más fácil predecir que alguien con una úlcera de estómago experimentará dolor que determinar que alguien que experimenta dolor tiene una úlcera de estómago.
Pero podría decirse que es la capacidad de razonar desde el efecto hasta la causa lo que ha hecho del Homo sapiens una especie tan exitosa. Ningún otro animal es capaz de realizar un razonamiento diagnóstico en un sentido sofisticado. Y, sin él, estaríamos privados de innumerables habilidades útiles, como la capacidad de diagnosticar enfermedades y realizar experimentos científicos.
Otra lección que se puede aprender del hilo yiddish tiene que ver con la narración misma. La historia es un conducto muy eficaz para una lección sobre la causalidad porque las historias son la forma en que la humanidad le da sentido causal al mundo.
Algunas historias se remontan al pasado y explican de dónde venimos (el libro del Génesis de la Biblia es quizás el ejemplo más famoso), mientras que otras se extienden hacia adelante, imaginando hacia dónde podríamos ir. Este último tipo de historia (pensemos en la ciencia ficción y los tratados utópicos) ha desempeñado un papel importante en el progreso humano.
Las historias nos facilitan imaginar eventos contrafactuales y, por lo tanto, considerar posibles alternativas a las acciones actuales. Si la gente no pudiera hacer esto, la democracia nunca habría surgido de la monarquía y ningún ser humano habría puesto un pie en la luna.
Razonamos de dos maneras diferentes: intuitiva y deliberativamente.
¡Rápido! ¡Responde esta pregunta! ¿Qué nombre de animal comienza con la letra e ? ¿Pensaste instantáneamente en “elefante”? Si es así, no estás solo.
A la mayoría de las personas, esta respuesta les viene a la mente instantáneamente, con poco o ningún pensamiento consciente. ¿Porqué es eso?
Bueno, para llegar a una respuesta, comencemos explicando cómo piensan los humanos. Al intentar responder una pregunta o resolver un problema, las personas recurren a uno de dos tipos de razonamiento. O usan la intuición o usan la deliberación.
La intuición es lo que te ayudó a responder «¡elefante!» con tanta velocidad como el rayo. También es lo que hace que la gente sea víctima de la ilusión de profundidad explicativa.
La cuestión es que, normalmente, nuestras respuestas intuitivas son bastante buenas. De hecho, la palabra «elefante» comienza con una e (aunque, por supuesto, los nombres de otros animales también lo hacen). Pero a veces nuestra respuesta intuitiva dista mucho de ser precisa.
Aquí hay otra pregunta: el costo combinado de una pelota y un bate equivale a $1,10. El bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?
¿Dejaste escapar «¡diez centavos!» Si es así, entonces acaba de caer en uno de los escollos del razonamiento intuitivo (coja lápiz y papel, y la respuesta correcta (cinco centavos) se vuelve obvia).
Usamos la intuición todo el tiempo porque es suficiente para los propósitos del día a día. Pero cuando las cosas se complican (cuando tenemos que dibujar una bicicleta en lugar de simplemente andar en ella, por ejemplo), la intuición falla.
Ahora bien, si te detuviste antes de gritar el precio de la pelota y pudiste encontrar la respuesta correcta, entonces podrías ser una de esas raras criaturas: una persona que prefiere la deliberación a la intuición.
Estas personas son muy reflexivas y, a diferencia de la mayoría de nosotros, anhelan los detalles. También es menos probable que muestren alguna ilusión de profundidad explicativa. No es que sepan más; es que son conscientes de lo poco que saben. Probablemente no sean mejores que la mayoría de las personas dibujando una bicicleta, pero saben que no pueden hacerlo.
Las intuiciones son subjetivas: son sólo tuyas. Las deliberaciones, por otra parte, requieren la participación de una comunidad de compañeros poseedores de conocimientos. Incluso si deliberas en soledad, conversarás contigo mismo como si hablaras con otra persona. Como quedará claro en el siguiente parpadeo, esta es sólo una de las muchas formas en que exteriorizamos los procesos de pensamiento internos para ayudar a la cognición.
Pensamos con nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea.
Puede que no seas filósofo (la mayoría de la gente no lo es), pero probablemente estés familiarizado con las famosas palabras de René Descartes, Cogito, ergo sum: «Pienso, luego existo». Descartes creía que nuestra capacidad de pensar, no nuestro cuerpo físico, es lo que determina nuestra identidad, y que pensar es distinto de las actividades físicas.
Este énfasis cartesiano en la preeminencia del pensamiento contribuyó a una suposición errónea hecha por los primeros científicos cognitivos, a saber, que el pensamiento se lleva a cabo únicamente en la mente.
Sin embargo, a medida que aprendemos más sobre la mente, parece que, cuando pensamos, también empleamos nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea, usándolos como herramientas para ayudarnos en nuestros cálculos y reflexiones cotidianos.
En general, damos por sentado que el mundo seguirá comportándose como siempre. Suponemos que el sol saldrá y que lo que sube debe bajar. Esto nos permite almacenar una gran cantidad de información en el mundo. No necesitas recordar cada detalle particular de tu salón porque, para recordar lo que hay allí, sólo necesitas echar un vistazo.
También utilizamos el mundo para ayudarnos a realizar cálculos complejos, en lugar de realizarlos mentalmente.
Si, por ejemplo, tienes que atrapar un elevado en un juego de béisbol, no necesitas realizar una serie de cálculos difíciles para determinar dónde aterrizará la bola y dónde tendrás que estar para atraparla.
Más bien, miras el mundo. Si te mueves en la dirección en la que vuela la pelota y tu mirada, fijada en la pelota, se eleva constantemente, inevitablemente terminarás en el lugar correcto.
También utilizamos nuestros cuerpos y acciones físicas para ayudar al pensamiento. Esto se llama encarnación , y sus defensores afirman que el pensamiento no es un proceso enteramente abstracto que se desarrolla dentro de la cabeza.
Por ejemplo, los niños que aprenden a contar casi siempre usan los dedos. Y a los adultos casi siempre les resulta más fácil resolver problemas matemáticos y deletrear palabras con la ayuda de lápiz y papel.
De manera similar, nuestras emociones funcionan como una especie de banco de memoria. No necesitamos memorizar una larga lista de sustancias que deberíamos evitar tocar o consumir, por ejemplo, porque simplemente sentimos asco cuando nos topamos con un charco de agua fétida o un montón de heces. De esta manera, las respuestas físicas o emocionales reemplazan el conocimiento.
Nuestro éxito como especie es el resultado de la inteligencia colectiva y la capacidad de colaborar.
¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestros cerebros se hicieron tan grandes? ¿Por qué nosotros, a diferencia de todos los demás animales, desarrollamos una inteligencia tan sofisticada que nos permitió ser más astutos y aprovecharnos de criaturas más grandes y feroces, como mamuts y bisontes?
Bueno, la teoría más convincente se llama hipótesis del cerebro social.
Básicamente, sostiene que los cerebros grandes son el resultado de la vida comunitaria. Vivir unos con otros y colaborar en ciertos proyectos (como cazar mamuts) ejerció nuevas demandas mentales sobre nuestros antepasados, demandas que luego evolucionaron para satisfacer.
A medida que estas demandas se volvieron más complejas (cuando, digamos, comenzamos a repartir la carne de mamut entre los miembros de la tribu), nuestros cerebros también crecieron en complejidad. Esto, a su vez, nos hizo mejores en la vida comunitaria, lo que nos hizo posible formar comunidades aún más grandes. Navegar por estos complejos sistemas sociales tuvo un profundo efecto en nuestras capacidades cognitivas.
Esta teoría está respaldada por pruebas sólidas. Por ejemplo, el antropólogo Robin Dunbar realizó una extensa investigación sobre la relación entre el tamaño del cerebro de los primates y los entornos en los que viven. En todos los casos, hubo una clara correlación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo. Cuanto más grande era el grupo en el que vivía el primate, más grande era su cerebro.
Cuando surgió el Homo sapiens , sus cerebros ya eran bastante complejos; Vivir en grupos, sin embargo, nos convirtió en colaboradores expertos. Y fue esta capacidad de colaboración la que condujo al desarrollo de otra habilidad crucial: la división del trabajo cognitivo.
Si no fuéramos capaces de repartir el trabajo cognitivo, la vida moderna sería imposible.
Sólo piense en la casa en la que vive. No existiría sin una gran cantidad de especialistas, desde arquitectos hasta electricistas, plomeros y yeseros. Claro, es posible que puedas construir una estructura habitable, pero probablemente tendría problemas. Las tuberías pueden tener fugas o las paredes pueden estar desniveladas.
La división del trabajo cognitivo hace posible tomar una habilidad (construir casas) y dividirla en subhabilidades, como plomería y construcción de muros. Es más, hace posible que los constructores de paredes, incluso si saben poco de plomería, construyan paredes en las que los plomeros puedan colocar tuberías.
Pueden hacerlo gracias a una intencionalidad compartida. Cada trabajador puede colaborar con todos los demás porque todos comparten la misma intención: construir una casa.
Los mayores logros de la humanidad, desde los teléfonos inteligentes hasta la exploración espacial, son el resultado de estas dos habilidades: la división del trabajo cognitivo y la intencionalidad compartida.
Las máquinas no pueden compartir la intencionalidad y es poco probable que surja una superinteligencia.
Seguramente habrás oído alguna noticia sobre algún individuo irresponsable que, engañado por su sistema GPS, se metió en un lago o por una carretera intransitable. Cosas así suceden con una frecuencia inquietante.
¿Pero cómo alguien puede ser tan tonto?
Bueno, aquí está la cuestión. La tecnología se ha vuelto tan avanzada que la tratamos más como un organismo vivo que como la herramienta que realmente es.
La gente ha evolucionado para utilizar herramientas. Naturalmente utilizamos los objetos como si fueran extensiones de nuestro cuerpo. Cuando escribes con un bolígrafo, por ejemplo, eres consciente de la presión de la punta sobre el papel, no de la presión de tus dedos sobre el bolígrafo. Pero la tecnología no es como la mayoría de las herramientas.
De hecho, es tan complejo que parece real; Nuestros teléfonos nos hablan y nuestras computadoras portátiles instalan automáticamente actualizaciones misteriosas. Y la calidad realista de la tecnología nos engaña haciéndonos pensar que, al igual que otras personas, puede compartir nuestras intenciones.
Pero, por supuesto, no puede. Sólo porque pueda ayudarte a llegar a tu destino no significa que quiera que llegues allí. Sin embargo, es fácil olvidar esto y, por eso, cuando el sistema GPS nos indica que giremos a la izquierda, giramos a la izquierda y terminamos en el lago.
Es evidente que la incapacidad de la tecnología para compartir la intencionalidad puede resultar inconveniente. Pero, de hecho, probablemente sea bueno que no sea posible, al menos no todavía.
¿Has oído hablar del concepto de “superinteligencia”: una máquina o un conjunto de máquinas con una inteligencia divina y la capacidad de acabar con la raza humana?
Cerebros como Elon Musk, Bill Gates y Stephen Hawking han advertido que podría surgir uno. Si esto sucediera, dicen, y no compartiera los objetivos de la humanidad, el Homo sapiens podría verse obligado a extinguirse.
Sin embargo, probablemente se trate de un temor vano. Las máquinas, a diferencia de los humanos, no pueden compartir la intencionalidad. Pueden parecer inteligentes pero, en realidad, simplemente tienen acceso a vastos almacenes de información que pueden procesar muy rápidamente. Sólo pueden hacer aquello para lo que han sido programados.
El crecimiento exponencial del cerebro humano fue causado por instintos de colaboración y la capacidad de compartir intenciones; no tenemos idea de cómo programar esas habilidades. Así que el nacimiento de una superinteligencia maligna probablemente no sea inminente.
Más preocupante es nuestra excesiva dependencia de máquinas que, aunque sofisticadas, en realidad no son muy brillantes.
El miedo a nuevos avances puede generar un sentimiento anticientífico, que es difícil de revertir.
Las nuevas tecnologías pueden dar miedo. La posibilidad de una superinteligencia es, por remota que sea, profundamente inquietante, por lo que es razonable ser un poco cautelosos ante el vertiginoso ritmo del cambio tecnológico.
Pero esos temores también pueden ir demasiado lejos y volverse más reaccionarios que razonables. Y esto puede conducir a un pensamiento anticientífico.
Un avance científico benigno que la gente tiende a temer es la modificación genética. A la gente le preocupa que los organismos genéticamente modificados (OGM) no sean saludables. De hecho, parecen pensar que los genes funcionan como gérmenes.
En un estudio, se pidió a las personas que calificaran su oposición a una variedad de productos genéticamente modificados, incluidos alimentos, productos para la piel y materiales de construcción. Casi nadie se opuso a los materiales de construcción y muchos se sintieron bien con los productos para la piel. Pero los alimentos encontraron una fuerte oposición. La gente parecía creer que ingerir un gen era tan repelente como ingerir un germen.
Entonces, ¿cómo podemos desengañar a la gente de creencias tan equivocadas? Bueno, no es algo tan fácil de hacer.
El genetista Walter Bodmer propuso que la gente teme a las nuevas tecnologías porque no las comprenden. Esta idea de que la gente desconfía de lo que no entiende se llama modelo deficitario. Bodmer propuso que la forma más fácil de disipar temores infundados sería cubrir el déficit ayudando a la gente a estar mejor informada.
Pero a pesar de innumerables iniciativas educativas, este enfoque no ha funcionado. Cuando se les explica a las personas que introducir un gen porcino en un naranjo no hará que las naranjas de ese árbol sean extrañas o parecidas a las de los cerdos (y que, de hecho, ayudaría al árbol a resistir la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos), todavía albergan fuertes creencias negativas sobre OGM.
Una de las principales razones de esto es que tendemos a construir modelos causales defectuosos.
Por ejemplo, la gente suele intentar calentar sus casas rápidamente subiendo el termostato al máximo. Esto no hace que tu casa se caliente más rápido, pero está claro por qué la gente lo hace. La intuición sugiere que la electricidad fluye como el agua, y cuando abres completamente un grifo, sale más agua. Entonces, ¿por qué los hornos no funcionarían de la misma manera? Es un modelo causal defectuoso.
Esto también sucede con los OGM, lo que nos hace imaginar vagamente cosas ridículas: por ejemplo, que la introducción de un gen porcino en un árbol tendrá algún tipo de efecto porcino.
Podemos evitar el pensamiento de grupo pensando causalmente y los políticos simplifican las cosas apelando a valores sagrados.
Los horrores del siglo XX han desconcertado a historiadores y científicos sociales durante décadas. ¿Cómo podrían tantos ciudadanos normales apoyar a dictadores como Joseph Stalin, Mao Zedong y Adolf Hitler, hombres cuyas políticas llevaron a la muerte de millones de personas inocentes?
Bueno, una de las razones es el pensamiento de grupo , término utilizado por el psicólogo social Irving Janis. El pensamiento de grupo es la tendencia de las comunidades (o de una mayoría suficiente de sus miembros) a llegar acríticamente a un consenso sobre un tema en particular. Cuando todos los que te rodean creen lo mismo, es difícil creer en otra cosa. Esto es lo que ocurrió en la Rusia soviética, la Alemania nazi y la China comunista y, claramente, sus efectos pueden ser catastróficos.
Entonces, ¿cómo podemos evitar ser víctimas del pensamiento grupal?
Una forma es comprender plenamente las políticas promovidas por los políticos modernos o, al menos, saber lo poco que se entiende sobre ellas.
Considere un experimento realizado por los autores. Pidieron a los participantes que calificaran, del uno al siete, su oposición o apoyo a determinadas políticas políticas, como por ejemplo si se deberían imponer sanciones unilaterales a Irán. Luego les pidieron que explicaran, en términos causales, los efectos que tendrían tales políticas. Como era de esperar, la mayoría de los participantes tuvieron dificultades para hacer esto.
A continuación, los autores les pidieron que calificaran nuevamente la fuerza de su oposición o apoyo. Curiosamente, después de luchar por dar una explicación causal, los participantes radicales (aquellos que inicialmente se habían opuesto o apoyado firmemente a una política en particular) se calificaron a sí mismos como mucho más moderados.
Por lo tanto, promover la comprensión causal puede ser una manera de salvar las divisiones políticas; sin embargo, existen algunas creencias que ninguna explicación causal puede derribar.
Toma el aborto. Los pro-vida realmente no consideran los efectos de las leyes antiaborto. Simplemente creen que matar a un feto humano está mal. Con una intratabilidad similar, los partidarios del derecho a decidir creen que las mujeres deberían tener la última palabra sobre lo que sucede con sus cuerpos.
Estas creencias se basan en valores sagrados que son prácticamente imposibles de alterar. No hay nada de malo en eso, pero cuidado: los políticos a menudo usan el lenguaje de los valores sagrados para promover políticas que merecen un escrutinio más detenido.
Es poco probable que un discurso prolongado sobre los complejos efectos geopolíticos de imponer sanciones a Irán gane votos. De modo que los políticos simplifican las cosas, utilizando un aluvión de trivialidades sobre valores compartidos para distraer a los votantes de la política real.
Necesitamos redefinir la educación inteligente y reevaluar.
Sin duda estás familiarizado con Martin Luther King Jr. y Albert Einstein. Como cualquiera le dirá, estos titanes del siglo XX fueron responsables de dos de los principales cambios de paradigma de la historia: uno social (los derechos civiles) y el otro científico (la teoría de la relatividad).
Pero esto es lo que a menudo no se menciona: ninguno de los dos trabajó solo. Cada uno se benefició de una rica red de colaboradores. Y cada uno de ellos se apoyó en los hombros de las personas trabajadoras que los precedieron.
Olvidamos esto porque toda la historia es demasiado compleja para que la mayoría de nosotros la recordemos con gran detalle. Sus nombres funcionan como una especie de taquigrafía.
Sin embargo, esto genera un problema. La mayoría de nosotros empezamos a creer la historia simplificada: que un pequeño grupo de genios individuales son responsables de los grandes hechos y descubrimientos de la historia.
Según los autores, sería prudente abandonar este punto de vista. Proponen dos formas de hacerlo: redefinir la educación inteligente y reevaluar la educación.
Recuerde, no evolucionamos para ser depósitos de conocimiento. Tampoco evolucionamos para trabajar en el vacío. Como ya se ha argumentado, evolucionamos para dividir el trabajo cognitivo y colaborar.
Una nueva definición de inteligente tendría en cuenta estas capacidades. Entonces, en lugar de limitarnos a medir el coeficiente intelectual de una persona, deberíamos evaluar su capacidad para contribuir a tareas grupales.
También deberíamos fomentar las habilidades de colaboración en la escuela evitando conferencias e introduciendo actividades prácticas.
La visión que la mayoría de la gente tiene de la educación es bastante limitada. Asistir a la escuela no se trata solo de memorizar hechos. Después de graduarse, uno no necesariamente debe poseer más conocimientos que los que posee cuando estudia. Lo que uno debe poseer es la capacidad de participar en empresas colaborativas.
El propósito de la educación no es sólo transmitir conocimientos; también es para recordarle a la gente su ignorancia. Después de todo, una vez que seas consciente de lo poco que sabes, será mucho más probable que busques ayuda de la comunidad de poseedores de conocimientos de la que formas parte.
Esa no es sólo una habilidad invaluable. También demuestra que entiendes algo que todos deberíamos tener en cuenta: nunca pensamos solos.
Foto de Olga Lioncat
